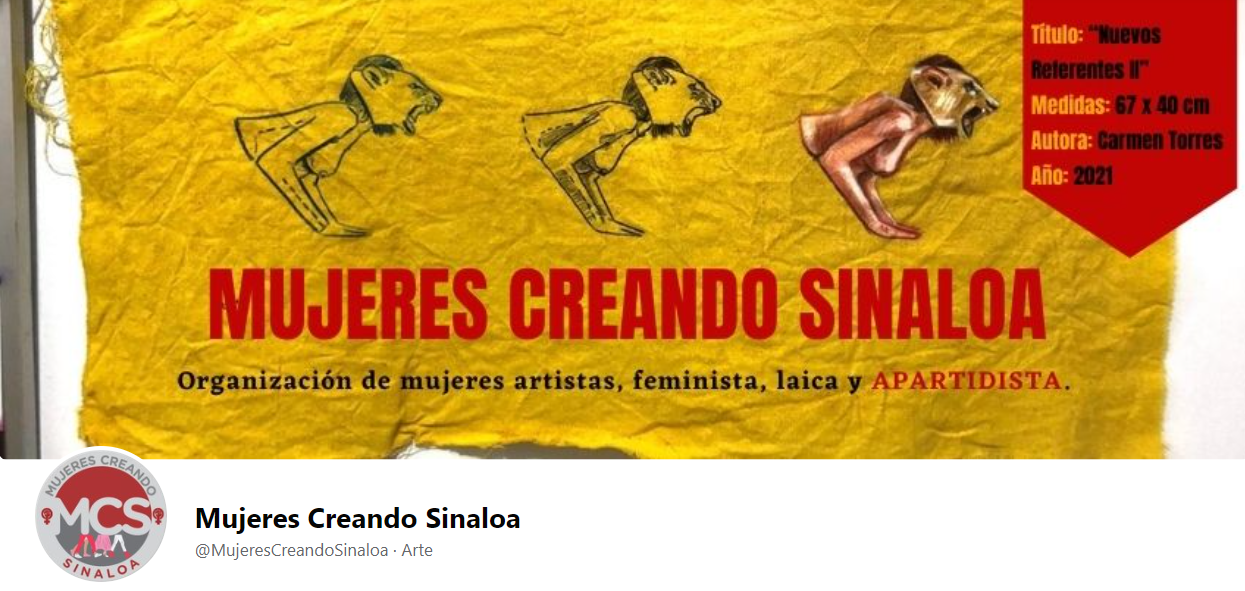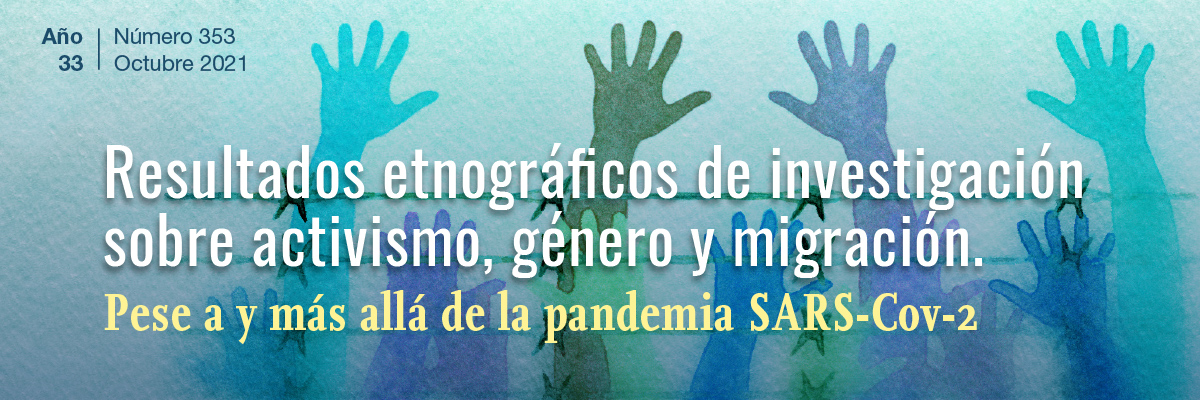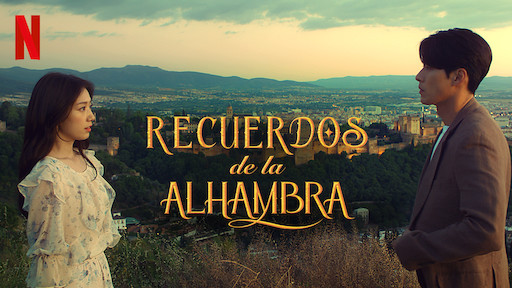Publicado enAño 33 Núm. 353 Puntos de encuentro
Activismo digital feminista en Instagram
El movimiento feminista en América Latina se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los movimientos sociales más dinámicos y presentes en la agenda y el espacio público de estas latitudes. Diversas autoras en la región han discutido las características principales y específicas de este reciente auge feminista. Para algunas, incluso, siendo valedor de un cambio tal que se habla de una cuarta ola del feminismo, y en México, de “nuevos feminismos” (Portillo y Beltrán , 2021). En general estos cambios se atribuyen al marcado uso de la tecnología, en particular de las redes sociodigitales para la construcción de campañas de interacción y denuncia global (Cerva, 2020b), a la incorporación sin precedentes (Bartra, 1999) de un amplio sector juvenil de mujeres (Larrondo y Ponce, 2019; Mingo, 2020), al fuerte rechazo y denuncia pública del acoso sexual y la violencia contra las mujeres (Alvarez , 2020; Gil, 2020), aunados a la masividad y frecuencia de las protestas en espacios públicos (tanto físicos como digitales) y el uso de nuevas estrategias de desobediencia civil de larga tradición en Latinoamérica, pero que hasta ahora no eran utilizadas por los movimientos feministas (Castillo, en prensa).