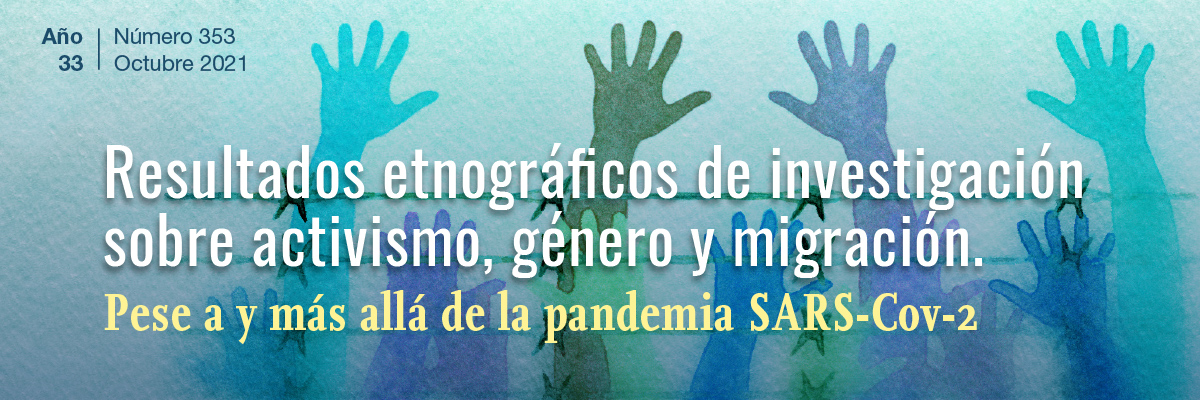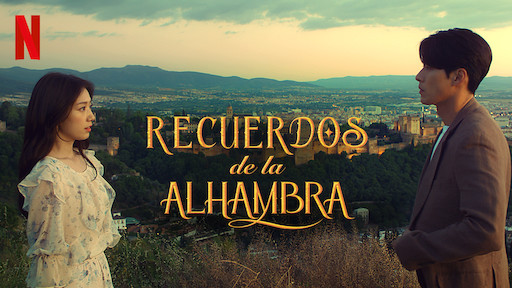Publicado enAño 33 Núm. 353 Puntos de encuentro
Resultados etnográficos de investigación sobre activismo, género y migración. Pese a y más allá de la pandemia por SARS-Cov-2
Octubre Rosa es el mes de la concientización sobre cáncer de mama en México, y en Estados Unidos es el mes de concientización sobre la violencia doméstica. Mujeres activistas organizan toda clase de eventos con el objetivo de concientizar a mujeres y hombres, niñas y niños sobre cómo luchar contra la violencia y las agresiones sexuales que sufren día a día. En las últimas décadas, el número de activistas y organizaciones feministas ha aumentado, sus estrategias se han diversificado y extendido. Mujeres de todas edades, clases sociales, grupos étnicos, nacionalidades, buscan y desarrollan formas de cambiar su manera de vivir y ayudar a otras mujeres. Los siguientes textos son estudios etnográficos de algunos de estos grupos y sus representantes, nos hablan sobre sus objetivos, luchas y retos, antes y durante la pandemia. Utilizando una variedad de metodologías presentan vidas de mujeres en México y en Estados Unidos; de mujeres musulmanas, mujeres de pueblos originarios, de familias trasnacionales migrantes, vidas de migrantes en tránsito en su lucha por cambiar la realidad en la que viven. Algunos de estos textos están relacionados con el Covid 19 y nos relatan diferentes estrategias que han desarrollado frente a la pandemia.