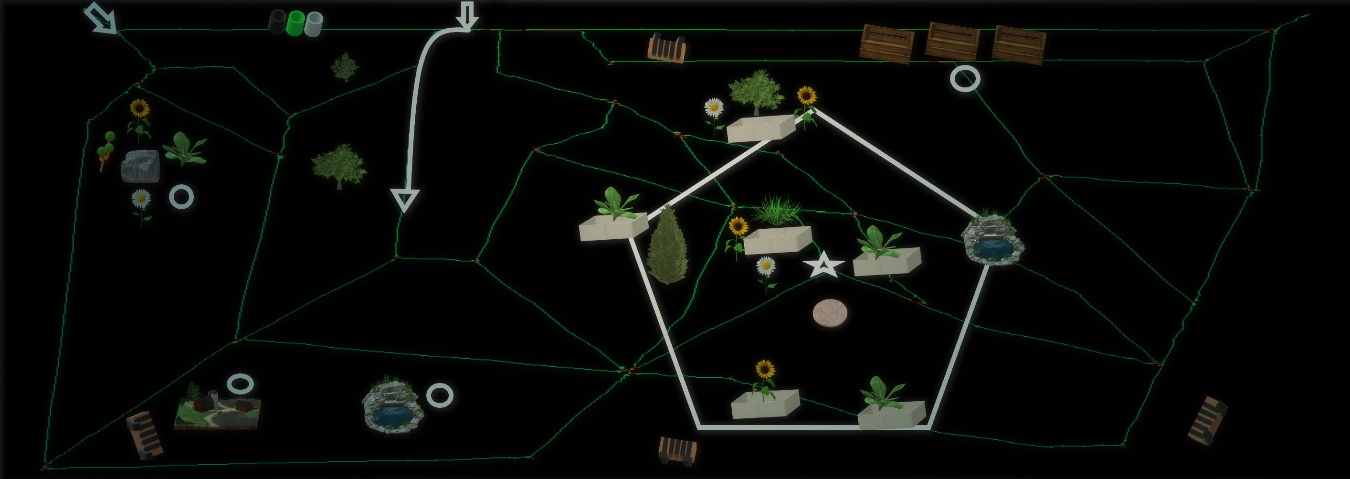Publicado enAño 34 Edición Especial Núm. 7 Puntos de encuentro
Sistemas socioecológicos en las dunas costeras de Yucatán: la sociedad participante como fundamento para su restauración
Gabriela Mendoza-González[1] Conacyt- Facultad de Ciencias, UMDI-Sisal. UNAM, Campus Yucatán Dalia Méndez Funes Facultad de Ciencias, UMDI-Sisal. UNAM, Campus Yucatán Lizbeth Márquez Pérez Facultad de Ciencias, UMDI-Sisal. UNAM, Campus Yucatán…