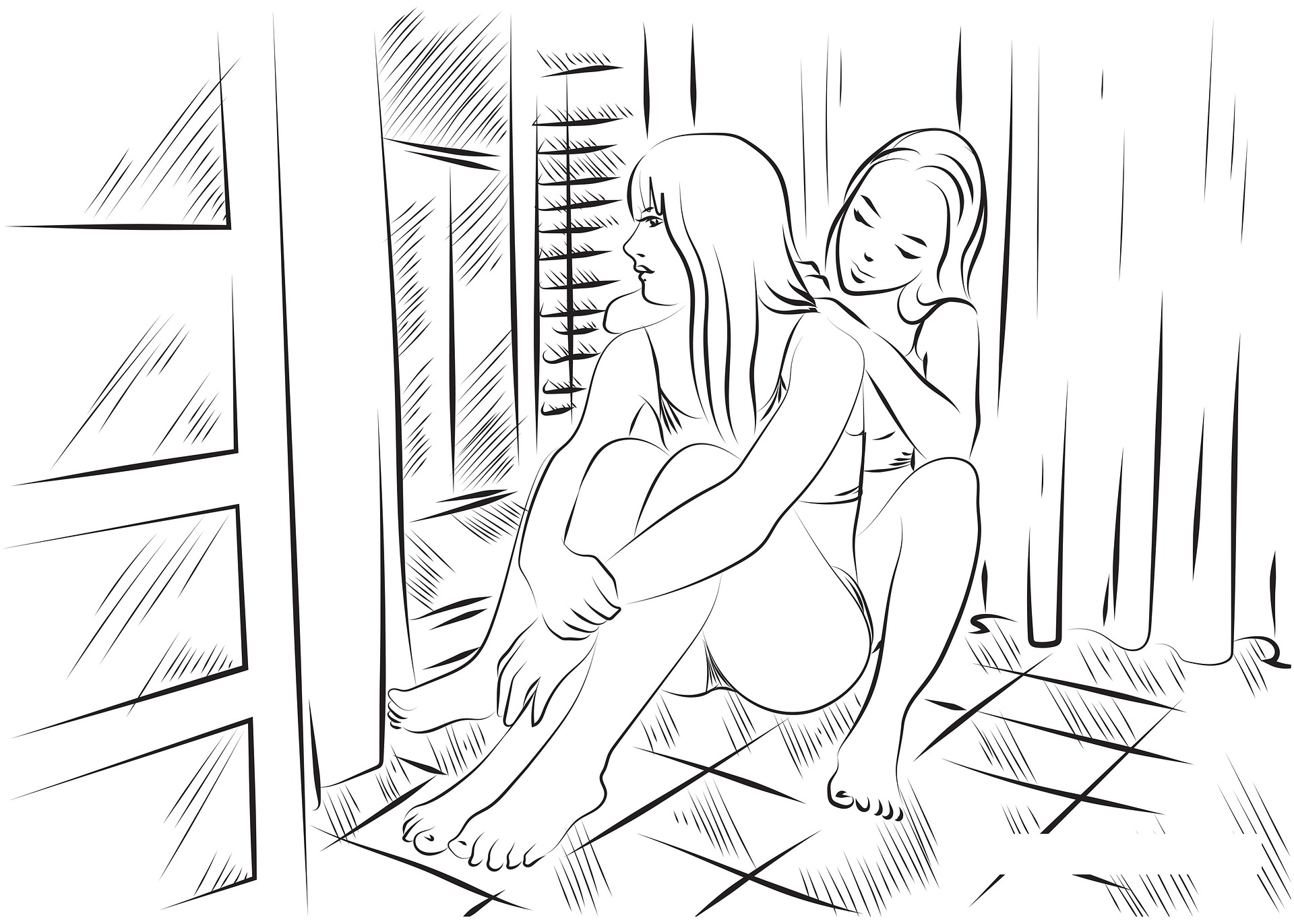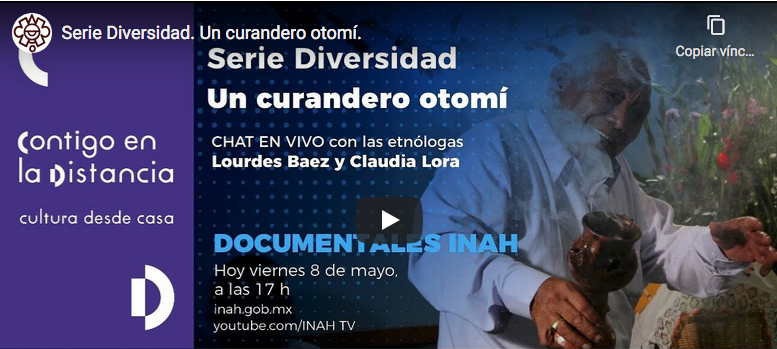Publicado enAño 32 Núm. 346 Puntos de encuentro
Desaparición intermitente de niñas y adolescentes en Ciudad de México: elementos para el análisis
En el año 2019, Vania[1] tenía 14 años y vivía en un barrio periférico de la Ciudad de México (CDMX). Desaparece el 12 de febrero para reaparecer en su domicilio 14 días después. Aparentemente, Vania vuelve sola a su casa. Se cierra en sí misma, no quiere hablar con nadie. Al reaparecer la hija, los padres deciden retirar la denuncia de desaparición. El Ministerio Público considera cerrado el caso y las autoridades no siguen investigando los motivos de la misma. Tres meses después, el 1 de abril del 2019, Vania vuelve a desaparecer. También esta vez su desaparición sigue la misma dinámica: desaparece y vuelve sola a su domicilio dos semanas después.