Jesús Manuel Macías Medrano[1]
CIESAS Ciudad de México
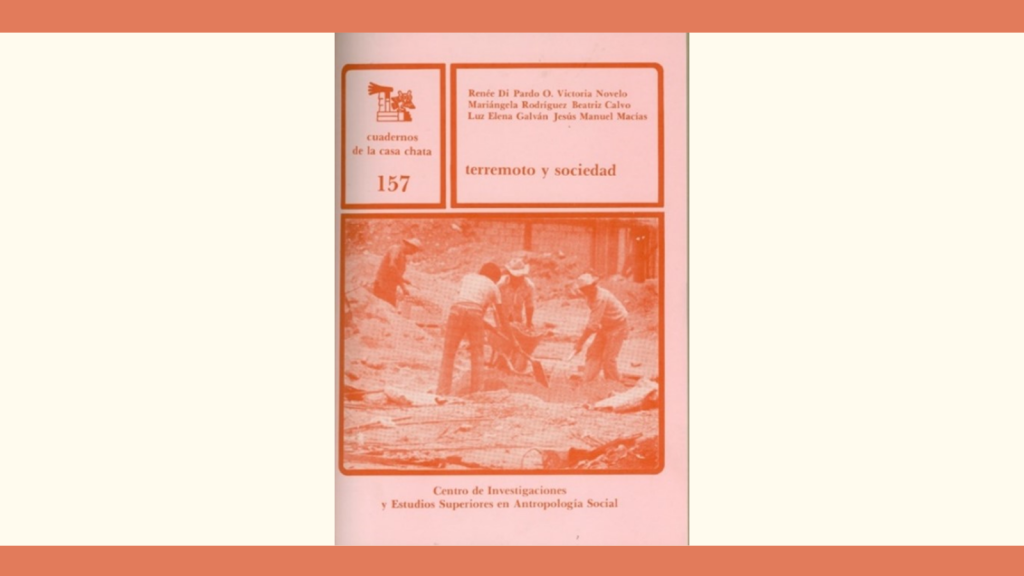
Portada de Terremoto y sociedad.
Introducción
El título de esta contribución se refiere al inicio de los esfuerzos de investigación sobre desastres en México, bajo la perspectiva de las ciencias sociales, entendidos como parte de un proceso institucional y organizado sistemáticamente, plenamente ligado al compromiso con la sociedad para prevenir desastres. Lo que a continuación se expone es, desde luego, una apreciación parcial de quien esto escribe y es una síntesis de actividades que coinciden con los 40 años de los sismos de 1985 que ocurrieron en septiembre de ese año.
Se exponen algunas de las actividades que se desarrollaron a partir del impulso de la respuesta humana, social y profesional a las consecuencias desastrosas de los sismos mencionados, como el desprendimiento de proyectos de investigación específicos sobre diversos temas relacionados con el general que llamamos riesgo-desastre, mismos que fueron desarrollados en diversos países, pero principalmente en México. También damos cuenta de otras actividades inherentes a lo mencionado, que tienen que ver con la formación (formal e informal) de personal académico y la colaboración con dependencias gubernamentales con funciones que generalmente se han señalado como de “protección civil”.
En el CIESAS se han registrado transformaciones en su organización y en las agendas académicas, que no se escaparon de las formas que conocemos ahora como “neoliberales”, que buscaron orientar los esfuerzos institucionales e individuales hacia problemas diversos de la sociedad que no cuestionaran sus causas estructurales. En ese lapso, la línea de investigación sobre desastres en el CIESAS se subsumió formalmente en un esquema difuso de una nueva definición de líneas de investigación comentado en esta contribución. Sin embargo, y muy lamentablemente, en el país ha continuado la ocurrencia de eventos desastrosos que siguen exigiendo respuestas institucionales de utilidad para la reducción del sufrimiento y las pérdidas en las comunidades o sectores sociales que las sufren. Estas condiciones nos enfrentan a las conclusiones a las que llegamos al final, donde se valora no la utilidad de los esfuerzos producidos en el CIESAS, en este campo que nos ocupa, sino las limitadas posibilidades y capacidades de la organización gubernamental, que es la principal responsable de los desastres, para incorporar y aplicar los resultados que se les han ofrecido permanentemente en publicaciones, asesorías, difusión, formación, etc.
1. Los sismos de 1985, el fenómeno social de reacción a la destrucción y muerte de personas.
Antes de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, en la ciudad de México era común sentir movimientos sísmicos o temblores de tierra, pero generalmente no pasaba de un gran susto por el movimiento del suelo que no se consideraba usual. Quienes nacimos y radicábamos entonces en la ciudad tuvimos una enorme e impactante “revelación” cuando luego de sentir ese fuerte y duradero sismo del 19 de septiembre, quienes habitábamos en áreas no afectadas por colapsos de edificios, poco después comenzamos a conocer las consecuencias: edificios derrumbados, personas heridas y otras que se empezaban a contar como fallecidas. El impacto social y emocional fue muy grande, como veremos más adelante, y en el CIESAS, tanto en el personal académico como en el administrativo, compartimos esa afectación emocional que orientamos profesionalmente.
2. El de 1985 fue el primer gran desastre contemporáneo en México.
Se le puede señalar como “el desastre paradigmático”, porque, además de haber afectado principalmente a la capital del país, generó importantes pautas de organización social e institucional respecto de los desastres; se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), y se iniciaron investigaciones sobre desastres en ciencias sociales, de lo que en el CIESAS fuimos pioneros. Contribuimos para que los procesos desastrosos se empezaran a asumir como algo que nos es común y no “cosa que les sucede a otros”.
Se ha mantenido la idea de que los desastres son esos momentos en los que ocurre, por ejemplo, un sismo y genera destrucción, muerte, lesiones. Incluso las actividades posteriores relacionadas con la recuperación de los impactos desastrosos ya no se consideran parte del “desastre”. Sin embargo, el tiempo en que ocurre el impacto desastroso del sismo solo es una fase o etapa de todo un proceso social mayor en donde intervienen, desde luego, factores relacionados a ciertos fenómenos naturales peligrosos, o de otro tipo, y que pueden ocasionar daños graves a las personas, pero lo sustantivo radica en la conformación social, económica y política del dicho proceso.
Hay diversas definiciones del desastre desde diferentes disciplinas, pero un consenso actual es que existen diferentes fases o etapas que lo conforman, generalmente asumidas como: (1) Prevención-Mitigación, (2) Preparativos, (3) Respuesta y (4) Recuperación. Esta caracterización surgió de un examen de la intervención gubernamental en esos casos en Estados Unidos a finales de los años 80 del siglo pasado (NGA, 1979), porque en la historia reciente, los desastres, que son fenómenos de impacto masivo, se han considerado responsabilidad primaria de la autoridad gubernamental.

Imagen 1. Fotografía tomada el 25 de septiembre de 1985 en edificio colapsado del centro de la Ciudad de México. Autor: Jesús Manuel Macías M.
Es relevante señalar que sobre los fenómenos naturales peligrosos generalmente hay un cierto nivel de conocimiento tanto en las ciencias como en las experiencias y tradiciones populares. Ese nivel de conocimiento puede funcionar para que las amenazas mencionadas puedan ser anticipadas y evitadas mediante, por ejemplo, la elección de lugares de vivienda adecuados, materiales de construcción resistentes, etc. El conocimiento o ignorancia de esos fenómenos ha sido clave para la sobrevivencia humana porque son inevitables, aunque sus consecuencias negativas sí se pueden eludir o reducir.
La transformación del transcurrir de los fenómenos naturales en “desastres” tiene una correspondencia histórica con ciertas características de las sociedades que las sufren. La ciudad de México ha mantenido zonas con suelos completamente vulnerables a la interacción de los sismos con las edificaciones humanas y en esa relación han existido problemas vinculados tanto con las tecnologías y materiales de construcción como con el conocimiento y acciones u omisiones de prevención de desastres (Rosenblueth, 1985). Por ello los sismos de 1985, como los de 2017, han sido tan destructivos.
En esta contribución es importante partir de los momentos del gran impacto sísmico destructor de los sismos de 1985, para enfocarnos en las reacciones sociales inmediatas de las personas afectadas, directamente en las áreas destruidas e indirectamente de las que sin haber tenido daños resultaron emocionalmente afectadas. En ambos casos, las reacciones se conjuntan en labores de auxilio (rescatar lesionados o cadáveres y/o bienes salvables). Las personas que no tuvieron daños responden sensiblemente a su intención de ayudar a quienes tienen problemas en esos momentos. En esa etapa ubicamos el desenvolvimiento de la investigación de desastres en el CIESAS.
El antropólogo y psicólogo Anthony Wallace (1956), en su estudio sobre los impactos de un tornado en Worcester, Massachusetts, EE. UU., caracterizó ese tipo de reacciones como el “síndrome contra-desastre”, es decir, como un “síndrome conductual y emocional complementario” caracterizado por “una actividad extremadamente vigorosa orientada hacia el rescate, los primeros auxilios, la realización de algún tipo de contribución” (p. 110). Ese tipo de comportamientos también ha sido definido en diversas formas por la sociología y la psicología desde hace poco más de 60 años (Quarantelli y Dynes, 1977).
En septiembre de 1985 luego de experimentar esas sensaciones descritas, nos reunimos varios colegas del CIESAS en la casa de Victoria 75 en Tlalpan, para organizar lo que sería el libro “Terremoto y sociedad” (Di Pardo et al., 1987). Hubo un llamado a la colaboración en ese sentido de los directivos de ese entonces del Centro, y una aceptación generalizada del personal académico, que en consenso afirmamos que la mejor forma de colaboración para aliviar los efectos lamentables de los desastres, presentes y futuros, era hacer lo que sabíamos, producir conocimiento sobre esos fenómenos para entenderlos y proponer las mejores formas de prevenirlos.
Mi contribución para ese esfuerzo colectivo se conformó por los resultados de una investigación sobre los impactos de esos sismos, pero en Ciudad Guzmán, Jalisco. La experiencia de colaboración en la ciudad de México tuvo varias dificultades. En los tiempos más cercanos a la fecha de la ocurrencia de los sismos, las áreas de edificios colapsados se mantenían en resguardo. Para ese entonces ya había un desplazamiento de las personas con sus respuestas espontáneas y solo había acceso del personal rescatista formalizado. El inolvidable olor a cadáver era, además, una condición que imponía una limitante material y sensorial.
Otra experiencia ilustrativa, vivida ya en días más alejados del 19 y 20 de septiembre fue la incorporación a una brigada de estudiantes voluntarios para ayudar en las zonas afectadas del centro de la ciudad. La organización de esa brigada estaba a cargo de personal médico de la UNAM, en Ciudad Universitaria. A bordo de un vehículo de esa cada de estudios, llegamos ocho voluntarios al barrio de Tepito, que había sido registrado con afectaciones sensibles, pero no por colapsos mortales. Al llegar al barrio afectado, el responsable de la brigada nos sugirió conseguir escobas y barrer las calles. Observé que en una esquina había un grupo de jóvenes locales que, recargados en las paredes, nos miraban con una sonrisa irónica. Reflexioné que ellos, que no tenían rasgo alguno de afectación, bien podrían realizar esas labores de limpieza; los voluntarios estábamos de sobra.
Con esas experiencias bien asimiladas, consideré que en la ciudad de México había muchos esfuerzos, organizados o no, por aportar ayudas de todo tipo y también desde la academia, diversos colegas ya se encontraban generando proyectos para analizar los diversos fenómenos que se presentaban, y eso fue también un ejercicio amplio de respuesta gremial. En el propio CIESAS ya habíamos intercambiado esas impresiones entre colegas, decidí entonces realizar investigación en la segunda área urbana más afectada por los sismos según los reportes noticiosos: Ciudad Guzmán, Jalisco.
Realizamos un viaje de estudios a Ciudad Guzmán apoyados por el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos facilitó un autobús y se incorporaron estudiantes voluntarios que participaron tanto en la preparación previa como en las actividades de campo que combinaron la observación y el levantamiento de cuestionarios, así como su ulterior procesamiento. En Ciudad Guzmán obtuvimos el respaldo de los responsables del Seminario Diocesano que nos brindó sus instalaciones como albergue durante la estancia de trabajo de campo. Los resultados de esa investigación, publicados en Terremoto y Sociedad, tuvieron un reconocimiento especial del director del CIESAS en 1987, el antropólogo Leonel Durán.
La investigación de los efectos de los sismos en Ciudad Guzmán estuvo definida por las condiciones inerciales que desarrollábamos en las investigaciones sobre fenómenos sociales. Se apoyó en el uso de referentes teóricos que, en lo general, estaban basados en el sistema de pensamiento del marxismo y con un marcado énfasis en la observación directa, lo que ofrecía notables ventajas para aprehender las realidades observadas. Sin embargo, tuvimos que reconocer la falta de recursos teóricamente elaborados para procesar los conceptos que ya habían tenido cierto desarrollo en investigaciones de autores de otros países principalmente anglosajones, como vulnerabilidad, riesgo, amenaza y desastre (Hewitt, 1983).
Nuestras respuestas a los efectos de los sismos de 1985 sumaron esfuerzos que luego tuvieron una canalización afortunada para permitirnos desarrollar una fuerte corriente de investigaciones sobre desastres en el CIESAS. Se sumaron intercambios con colegas en América Latina, tanto del subcontinente como de Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, enmarcados en la fundación de una red latinoamericana de estudios sociales en prevención de desastres que se conoció como La Red. En esta organización se republicaron nuestros trabajos sobre Ciudad Guzmán (Lavell, 1994) y otras contribuciones iniciales que la colega Virginia García (1992), había incorporado en una publicación que tuvo énfasis en el plano histórico de los desastres.
3. Mantenimiento de una línea de investigación sobre desastres
La investigación sobre desastres en el CIESAS ciertamente partió de nuestras reacciones a las consecuencias nefastas de los sismos de 1985. Esa temática del riesgo-desastre, además de su obvia importancia y consideración de ser necesaria socialmente, contó con las condiciones de absoluta libertad académica que se han tenido en la institución. La ausencia de antecedentes de investigación sobre esos temas en ciencias sociales de México y, en general, de América Latina, nos exigía superar dichas faltas. Se participó paralelamente tanto en la creación del grupo de trabajo en desastres de COMECSO (1992) como en la fundación de La Red, mencionada. También creamos una importante vinculación con el Centro de Investigación de Desastres (DRC, por sus siglas en inglés) de la universidad norteamericana de Delaware, porque ahí se había alojado la escuela de sociología de desastres de ese país, misma que tuvo mayor relevancia que otras disciplinas sociales en ese contexto. Los fundadores de esta escuela habían participado tanto en la investigación del desastre de 1985, como en asesoría al gobierno federal para conformar la organización de la administración pública para enfrentar desastres (Dynes et al., 1990).
La explosión de drenajes por gasolinas en la ciudad de Guadalajara en 1992 fue otro desastre memorable que reforzó la convicción de mantener esa línea de investigaciones sobre desastres en el CIESAS, que luego se formalizaría como “Antropología e historia de desastres”. El “desastre de Guadalajara” de 1992 permitió ampliar vínculos entre colegas del CIESAS Occidente y de otros radicados en esa ciudad afectada grandemente por esa desgracia que también provocó una reacción al estilo del “síndrome contra-desastre” de Wallace, de los académicos tapatíos (Macías y Padilla, 1993; La Red, 1993). Importante es señalar que las condiciones de los impactos desastrosos, y las reacciones correspondientes de académicos, han producido estudios relevantes que abordan las circunstancias del propio impacto social, pero pocos de sus contribuyentes mantienen continuidad en esa línea de trabajo. Por ello, subrayamos, se ha considerado al CIESAS como la institución de ciencias sociales pionera en México en los estudios de desastres.
4. Vinculación y ampliación de recursos humanos para investigación en riesgo-desastre
La investigación de desastres llevó al CIESAS a mantener verdaderas actividades de vinculación con el gobierno federal y varios gobiernos estatales. Aunque el sentido de la función de vinculación institucional de las entidades académicas fue desvirtuado por las imposiciones neoliberales, para reducirlas básicamente a facilitar la obtención de financiamientos externos, en el CIESAS la naturaleza de las investigaciones sobre riesgo-desastre ha sido relevante para incidir en cambios organizacionales y de políticas públicas. Se contribuyó a la creación de los Comités Científicos Asesores del Sistema Nacional de Protección Civil (CCA-SINAPROC). En el comité respectivo de ciencias sociales, tres miembros del personal académico del CIESAS formamos parte en su etapa fundacional. Hubo una intensa colaboración de asesoría y de participación en la etapa de creación de la primera Ley General de Protección Civil tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Cámara de Diputados de entonces. Colaboramos con el gobierno del estado de Puebla para crear el Plan de Preparativos del volcán Popocatépetl y con el de Veracruz para generar un Diplomado en Gestión de la Protección Civil en conjunto con la Universidad Veracruzana. Más recientemente se tuvieron convenios para desarrollar el plan de estudios de la Maestría en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y coordinar su realización, tanto en la Escuela de Administración Pública capitalina como en el propio CIESAS. Hemos orientado también la creación del primer y único centro universitario de investigaciones en prevención de desastres (CUPREDER), con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Las labores de vinculación, además, deben advertir una amplia actividad de discusiones y enfrentamientos conceptuales y de acciones que, a partir de nuestras actividades de creación de conocimiento, confrontaron prácticas inadecuadas de atención de condiciones de peligros por parte de funcionarios públicos y de otros científicos naturales e ingenieros. Practicas negativas que afectaron adicionalmente a las comunidades que los enfrentaban. Por ejemplo, las amenazas volcánicas erróneamente conducidas tanto en el caso del volcán Popocatépetl como en el Volcán de Fuego de Colima. Concepciones erróneas implicadas tanto en la parte de los sistemas de alerta como en las acciones de atención y preparativos que, en un extremo, condujeron, en el año 2000, a lo que hemos considerado un atentado grave contra la vida y la dignidad de la comunidad campesina de La Yerbabuena, que fue reubicada forzadamente en Colima (Macías, 2001).
Debido a nuestros desarrollos en investigación de tornados como amenazas potencialmente desastrosas, y en reconocimiento a ello, en 2007 desde la Secretaría de Gobernación se nos propuso la coordinación del Comité Interinstitucional para el Análisis de Tornados y Tormentas Severas (CIATTS), que conjuntó actividades de nuestra institución con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y otras universidades.
En el CIESAS laboran colegas que han desarrollado investigaciones relacionadas con el riesgo de desastres en las diferentes sedes, pero solo dos miembros del personal académico de tiempo completo hemos mantenido la constante línea de investigación de desastres. Hay que señalar, sin embargo, que eventualmente se han sumado otras personas como colaboradores formales (Gabriela Vera, Fernando Briones, Asunción Avendaño) en proyectos de investigación, difusión y formación; de esa manera se han orientado más de dos centenares de tesis de licenciatura y de posgrado en diferentes entidades académicas nacionales y del extranjero. Asimismo, se ha colaborado en docencia de investigación y profesionalizante también en esos niveles. De manera particular, se ha desarrollado un Programa de Investigación sobre Tornados y Tormentas Severas (PITTS) derivado de la mencionada CIATTS, donde mantenemos una base de datos de ocurrencia de tornados que se puso a disposición pública.
5. La eliminación de la línea de investigación de Antropología e Historia de Desastres del CIESAS.
En un esfuerzo empírico por entender lo que se ha difundido como “líneas de investigación” del CIESAS, Salmerón y De Gortari (2020), tratando de exponer el devenir de la organización académica del CIESAS hasta ese año, indican que el tema del riesgo-desastre, a veces señalándolo como “desastres naturales”, tuvo relevancia institucional sobre todo después de los sismos de 1985, aunque no señalan fechas de manera sistemática.
Ese análisis logró desaparecer nominalmente la línea ya tradicional de “Antropología e Historia de Desastres”, argumentando la “pertinencia de desarrollar líneas estratégicas nacionales”, para llegar a una “suerte de grandes ejes temáticos” no “clasificatorios” sino de interacción colectiva que incluyera “investigación, formación y vinculación” (pp. 54 y 55).
Lo cierto es que, aunque encomiable, ese esfuerzo de los colegas desconoció toda la experiencia en esos campos (investigación, formación y vinculación) desarrollados en el CIESAS a partir del desastre paradigmático de 1985, además de otros ya mencionados antes.
La comprensión elemental de la naturaleza “estratégica” de la investigación sobre temas de riesgo-desastre se pone sobre la mesa en cada ciclo anual del planeta que ofrece manifestaciones fenoménicas amenazantes en peligros atmosféricos, geofísicos y humanos. También el propio desarrollo de las sociedades en los procesos de urbanización, geopolíticos y de contradicciones de clases sociales. El riesgo es una condición existencial y los procesos de desastre no pueden asimilarse como inexistentes o que correspondan a modas que se imponen en las agendas académicas.
La eliminación formal de la línea de investigación de Antropología e Historia de Desastres desde luego no desapareció los antecedentes de trabajo ni la continuidad de los proyectos de investigación, docencia-formación y vinculación, que se han continuado desarrollando cada vez con mayor pertinencia social y científica.
6. A manera de conclusión
Los resultados de los sismos de 2017 tanto en la Ciudad de México como en otras áreas del país, así como otras ocurrencias de fenómenos destructivos que han completado el ciclo del desastre (huracanes Otis en 2023 y John en 2024, entre otros) demostraron que el conocimiento científico-social sobre riesgo-desastre (donde ha contribuido sustantivamente el CIESAS) en investigaciones, vinculación y formación, no ha sido aprovechado cabalmente por la parte a la que le corresponde, que es la autoridad gubernamental.
Esta aseveración se basa en el hecho de que todos los avances logrados en la parte científica social principalmente (incluimos los nuestros), no han sido seriamente incorporados a las acciones de reorganización de las instituciones gubernamentales para prevenir y atender desastres. Desde nuestra institución y en todos los foros en los que hemos participado, hemos ofrecido nuestras conclusiones: (1) existe un conocimiento suficiente de las amenazas naturales para que se puedan anticipar las consecuencias de su ocurrencia; (2) se mantiene una visión tecnocrática y geofisicista (ligada a la incomprensión social) en las instancias de toma de decisiones de los dos principales órdenes de gobierno, federal y estatal; (3) las actuales administraciones federales, desde 2018, no han resuelto apropiadamente la ineficiencia y corrupción del cuerpo de funcionarios públicos heredado; y (4) a pesar de lo adecuada que ha sido la generación y aplicación de los programas sociales que han reducido la pobreza y dignificado a la población menos favorecida, no se han abatido las condiciones de vulnerabilidad social a desastres que se relacionan con factores de ubicación y calidad residencial, así como las relaciones de producción más socialmente solidarias.
Además, (5) en el ámbito institucional de coordinación de las ciencias sociales, naturales, ingenierías y tecnología, no se ha logrado comprender la naturaleza de la producción de conocimiento de las ciencias sociales (humanidades), y su relación con la aplicación y colaboración en las diferentes escalas problemáticas, de los diferentes actores sociales. El tema del riesgo-desastre es un asunto de responsabilidad primaria de la autoridad gubernamental y, como tal, (6) no se han desarrollado las adecuaciones organizacionales y legales, radicadas en la Administración Pública, para incidir eficientemente en la reducción de desastres.
Referencias
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) (1992). Formación del grupo especializado sobre desastres. COMECSO Informa, (5), 7. https://www.comecso.com/publicaciones-comecso/comecso-informa-num-5-1992
Di Pardo, R., Novelo, V., Rodríguez, M., Calvo, B., Galván, L. E., y Macías, J. M. (1987). Terremoto y Sociedad. CIESAS..
Dynes, R., Quarantelli, E., y Wenger, D. (1990). Individual and Organizational Response to the 1985 Earthquake in Mexico City, Mexico. Disaster Research Center. University of Delaware. https://udspace.udel.edu/items/62493ff1-9bf1-4182-8e06-f227d6d5e0f8
Dynes, R. R. (1994). Disastrous Assumptions About Community Disasters. Preliminary Paper #212. Disaster Research Center, University of Delaware. https://udspace.udel.edu/server/api/core/bitstreams/a113524d-76a9-433f-9496-99f979b52138/content
García, V. (1992). Estudios históricos sobre desastres naturales en México. CIESAS.
Hewitt, K. (1983). Interpretations on Calamity from the viewpoint of human ecology. Allen and Unwin.
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La Red). (1993). DESASTRES Y SOCIEDAD, 1(1). Especial: Las explosiones de Guadalajara. https://www.desenredando.org/public/revistas/dys/rdys01/dys1-Todo-oct-24-2001.pdf
Lavell, A. (comp.) (1994). Viviendo en riesgo. Comunidades vulnerables y prevención de desastres en América Latina. La Red / FLACSO / CEPREDENAC. https://www.desenredando.org/public/libros/1994/ver/ver_todo_nov-20-2002.pdf
Macías, J. M. (2001). Reubicación de Comunidades Humanas. Entre la Producción y la Reducción de Desastres. Universidad de Colima.
Macías, J. M. y Padilla, C. (coords.) (1993). Analizando el desastre de Guadalajara. CIESAS.
National Governors’ Association (NGA) (1979). Comprehensive Emergency Management. A Governor’s Guide. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.a0000783100&seq=3
Quarantelli, E. y Dynes, R. (1977). Response to Social Crisis and Disaster. Annual Review of Sociology, 3, 23-49. https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.so.03.080177.000323
Rosenblueth, E. [entrevistado por Krauze, E.] (1985, enero). Mudar la Ciudad de México. Vuelta, (110), 39-43. https://enriquekrauze.com.mx/wp-content/uploads/2020/03/Vuelta-Vol10_110_10MdCdMERbhEK.pdf
Salmerón, F. y De Gortari Krauss, L. (2020). La investigación en el CIESAS: principales líneas de trabajo. Revista Mexicana de Sociología, 82(especial), 35-56. https://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v82nspe/2594-0651-rms-82-spe-35.pdf
Wallace, A. (1956). Tornado in Worcester. An Exploratory Study of Individual and Community Behavior In An Extreme Situation. National Academy of Sciences / National Research Council. https://dn790008.ca.archive.org/0/items/tornadoinworcest00wallrich/tornadoinworcest00wallrich.pdf
-
Correo electrónico: jmmacias@ciesas.edu.mx ↑
