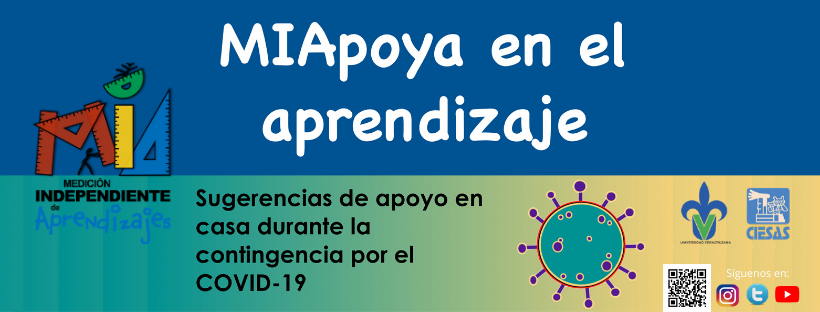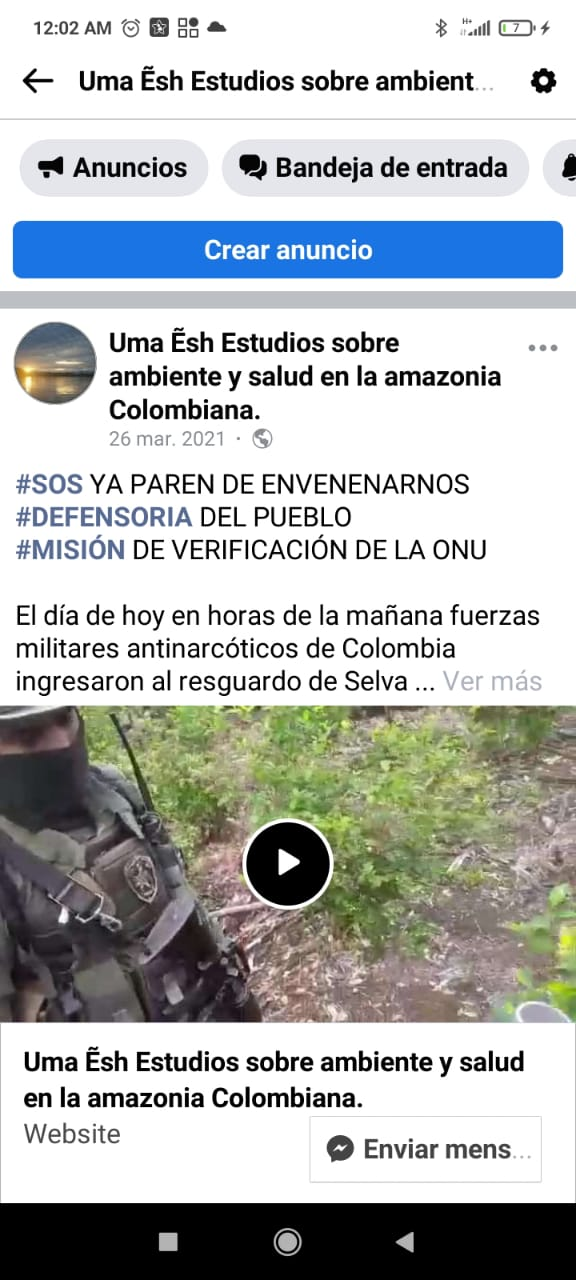Publicado enAño 33 Núm. 352 Puntos de encuentro
La tecnoantropología en el programa de investigación e innovación “Colaboratorio 1.0”
En este artículo se explica cómo se está impulsando un sistema de innovación en la región autónoma de Cataluña (España) basado en colaboratorios y utilizando la tecnoantropología como disciplina básica. La iniciativa se basa en un programa de investigación al que se ha llamado Colaboratorio 1.0 y se despliega a través del programa Colaboratorio Catalunya. Este programa se empezó a impulsar en el 2018 y se lidera desde el Área de Tecnologías de la Sociedad Digital de la Fundación i2CAT.