Beatriz Calvo Pontón[1]
CIESAS Ciudad de México
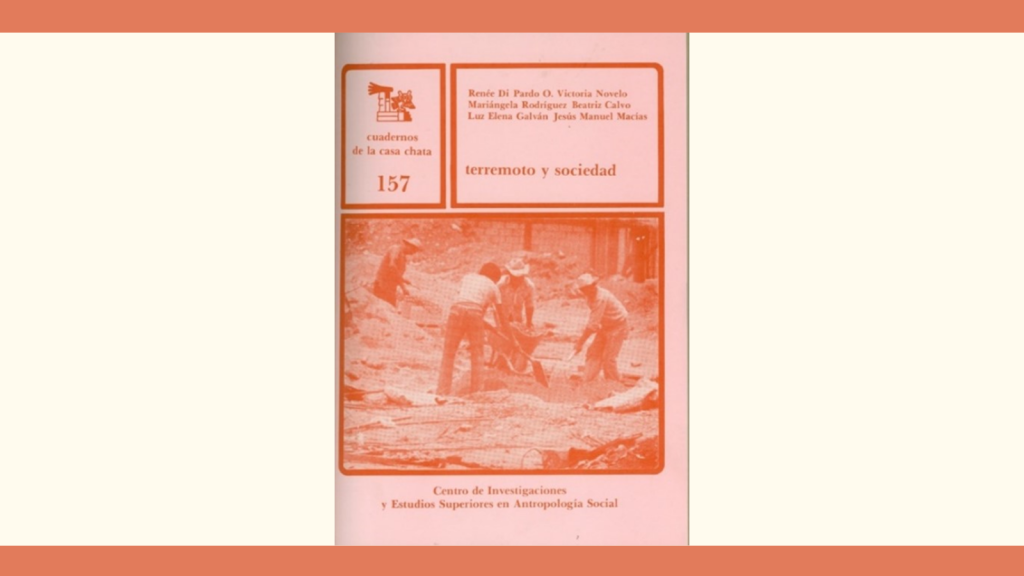
Portada de Terremoto y sociedad.
El terremoto del 19 de septiembre de 1985, con magnitud de 8.1, y el que le siguió la noche del 20 de septiembre, con magnitud de 7.6, dejaron una huella imborrable en la historia de la ciudad de México. Derrumbes de edificios, viviendas, hospitales, o escuelas, pérdida de familias completas o de varios miembros de una sola, pérdida de fuentes de trabajo, son algunos ejemplos del saldo de la tragedia. A pocos días de ocurrida, Eduardo Matos Moctezuma, entonces director general del CIESAS, convocó a investigadores e investigadoras de nuestra institución interesados en hacer un alto a sus compromisos académicos, con el propósito de analizar los eventos y consecuencias de los terremotos, en sus respectivos campos de estudio. Se trató de una atinada e importante iniciativa, pues fue una forma de dejar testimonio de los lamentables eventos recién ocurridos, con base en la obtención de información empírica e inmediata.
A cuarenta años de los terremotos, que se cumplirán en septiembre de este año de 2025, nuestra colega Virginia García Acosta invitó a quienes respondimos a la convocatoria de Eduardo Matos —algunos trabajos fueron publicados en el número 157 de Cuadernos de la Casa Chata en 1987— a retomar los temas abordados en 1985 y reflexionar sobre ellos, para su publicación en el Ichan Tecolotl.
En este texto, me propongo resaltar hechos y consecuencias del sismo que considero importantes, tanto por sus efectos inmediatos, así como aquellos a mediano y largo plazo, en la educación básica pública. En ese sentido, haré mención del sismo también ocurrido un 19 de septiembre, pero en el 2017. Y, por último, haré algunas reflexiones sobre las lecciones aprendidas —o no— de ambos eventos.
El trabajo realizado
Luz Elena Galván (q. e. p. d.) y yo, compañeras de trabajo desde 1974 en el campo de la educación mexicana, decidimos responder a la convocatoria del director general. En esos momentos, nos interesó conocer cómo los dos terremotos de septiembre de 1985 habían afectado a la educación ofrecida en planteles oficiales ubicados en delegaciones muy dañadas, y cómo autoridades gubernamentales y comunidad educativa enfrentaron las consecuencias de la catástrofe.
Ambas llevamos a cabo dos trabajos complementarios durante los meses de septiembre de 1985 a enero de 1986. En primer lugar, realizamos una recopilación de material hemerográfico que comprendía las noticias aparecidas en la prensa capitalina, principalmente Excélsior y La Jornada. Estas noticias fueron divididas en dos rubros: 1. aquellas que desde las plataformas oficiales daban a conocer la postura oficial resumida en la necesidad de reiniciar clases con la mayor prontitud y de “informar” sobre los sucesos, aunque cabe destacar que más que describir lo sucedido, a las autoridades educativas les interesaba resaltar las medidas de seguridad, educativas, de orientación, de reconstrucción de planteles, etc., adoptadas por la SEP. Y 2. Noticias que se referían a las posturas que grupos de padres de familia y grupos de docentes y directores de escuelas adoptaron ante la posición y medidas oficiales.
En segundo lugar, entre octubre y noviembre de 1985, realizamos trabajo de campo en una zona dañada en el centro de la ciudad de México. Visitamos los campamentos instalados con tiendas de campaña, contiguas unas con las otras, por los damnificados en las calles donde se encontraban sus viviendas, así como los parques y escuelas ubicadas en las colonias Ampliación Penitenciaría y Morelos en la entonces delegación Venustiano Carranza. Pudimos observar el estado de varias escuelas. Por ejemplo, recuerdo un plantel que, como muchos en la zona, constaba de dos niveles. El nivel del segundo piso, a simple vista, se veía frágil, pues los salones contaban con cuarteaduras en las paredes y la escalera se veía muy dañada. Por su parte, la barda al frente de la escuela estaba a punto de derrumbarse.
Nuestro propósito era rescatar información “fresca” estando el problema latente, a través de la observación y pláticas con personas involucradas en la problemática general y, de manera más concreta, en la educativa (autoridades delegacionales, padres y madres de familia, niños y jóvenes, supervisores de zona escolar, directores y docentes de planteles escolares del nivel primaria). Este trabajo ubicó al problema educativo dentro del contexto de una situación más amplia. Las escuelas, así como la comunidad educativa, eran parte de los sectores damnificados en diferentes puntos de la ciudad de México, y los damnificados no eran producto del presente. Tenían historia.
Por tanto, percibimos y comprendimos que los fenómenos inmediatos observables, resultados de los sismos, solamente eran la punta de un iceberg. Debajo de éste y alrededor del mismo, descubrimos cuestiones relacionadas con las condiciones de vulnerabilidad en las que, durante años, habían vivido las familias. Cuantiosas viviendas eran vecindades, o bien departamentos en edificios viejos, con rentas congeladas, en malas condiciones de construcción y sin mantenimiento.
Los planteles educativos también carecían de mantenimiento, muchos de ellos eran construcciones antiguas y olvidadas por las autoridades. Nos percatamos que el sismo sacó a la luz la existencia de serios y graves casos de corrupción relacionados con irregularidades en la construcción de escuelas oficiales. Quizá la más grave fue no haber cumplido con las normas de seguridad en la construcción, al utilizar materiales de baja calidad, lo que dio lugar al derrumbe total o parcial de estos edificios, que a la vez provocó la pérdida de vidas de alumnos y docentes.
Aunado a ello, el manejo de las cifras no fue claro. Por ejemplo, mientras la SEP hablaba de 761 escuelas dañadas, la Asociación de Padres de Familia señalaba que eran 2 mil 532.[2] Por su parte, el periódico Excélsior informaba que 1,500 escuelas en colonias como Roma, Doctores, Guerrero, Tepito, Merced y Tlatelolco resultaron dañadas, lo que entonces representaba 11.4% de la infraestructura educativa de la capital.[3]
Posteriormente, descubrimos otras irregularidades, en los “peritajes” oficiales, que serían elaborados por especialistas, y que indicarían el estado de las instalaciones educativas después de los sismos. Según los resultados, las escuelas podrían seguir funcionando o no. En este sentido, los peritajes adquirieron un sentido más político que técnico, pues las autoridades delegacionales no los dieron a conocer, a pesar de haberlos ofrecido —inclusive a Luz Elena y a mí (“no les vamos a entregar los peritajes”, nos dijeron después)— y a pesar de las solicitudes por parte de directivos escolares y padres y madres de familia. Resultaba evidente que, al no presentar resultados alentadores, no era conveniente hacerlos públicos, generando falta de transparencia y desconfianza de padres y docentes.
Pasaba el tiempo y las escuelas seguían sin contar con los respectivos peritajes, dando lugar a la suspensión de clases en gran número de planteles. Ello causó que las y los niños damnificados deambularan por las calles, entre los campamentos, sin tener nada qué hacer. Y así, durante días, semanas y quizá meses, se vieron obligados a no asistir a la escuela. Hubo algunas iniciativas por parte de docentes para trabajar en espacios que resultaron poco adecuados, como jardines, calles o terrenos improvisados como aulas. Obviamente, estas medidas no fueron funcionales. Además, esta forma de educación carecía de legitimidad. Por tanto, bajo esas condiciones, resultaba difícil pensar en “volver a la normalidad” y en “no perder el año escolar”.
Con objeto de agilizar el trámite técnico y así apresurar la vuelta a clases, los “peritajes” de las escuelas pasaron a ser “dictámenes” o sencillamente “visitas oculares”, lo que significaba que a simple vista los “peritos”, sin análisis serios, daban el visto bueno para que las escuelas funcionaran, o bien que funcionaran de forma parcial. Ello fue un punto sumamente polémico entre las autoridades y la comunidad educativa.
Ante la insistencia y presión de la SEP por retornar a clases de manera pronta, observamos las posiciones asumidas por dos grupos: la política del gobierno que reiteraba una y otra vez, que “México sigue en pie”, tratando de minimizar la tragedia, y la prisa por “volver a la normalidad” en las escuelas para que las y los niños “no pierdan el año escolar”, por un lado, y la de docentes y padres y madres de familia, por el otro, que argumentaban que lo más importante era la seguridad, así como la vida de sus hijas e hijos y de los docentes.
Otro hecho importante: las escuelas no contaban con una cultura de prevención ni con protocolos de seguridad y de evacuación. Los desastres en la historia de México, provocados por constantes temblores, se deben al suelo frágil —por estar sobre un lago— donde las construcciones están asentadas. Ante esta realidad, era de esperarse que todos los planteles educativos contaran con normas de seguridad. Al no ser así, los inesperados y sorpresivos acontecimientos del 19 y 20 de septiembre, dieron lugar a que las escuelas se convirtieran en un caos, pues no había instrucciones de directores y docentes sobre cómo actuar.
Después de los sismos de 1985
Las escuelas muy dañadas, que no eran pocas, quedaron fuera de uso hasta realizarse las reparaciones, lo que significó un grave problema a la SEP, a saber: ¿qué hacer con miles de jóvenes y niños que de la noche a la mañana se habían quedado sin escuela? De inmediato, las autoridades educativas anunciaron para apaciguar a padres y madres de familia: “hay suficientes aulas en el D.F. para la reubicación de alumnos y maestros cuyos planteles habían resultado muy afectados en otras escuelas”.[4] Además, anunciaron la instrumentación de varias medidas alternativas, entre ellas: la duplicación de turnos y la reducción a dos horas de los turnos matutino y vespertino, improvisación de aulas, cursos por televisión a través de programas educativos para presentar el material de cada grado escolar, guías de estudio para que los alumnos trabajaran en sus casas con ayuda de sus padres, clases en días festivos, de descanso y vacaciones. Después de negociar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las autoridades educativas decidieron “dejar de lado los temas no fundamentales” y “recortar los programas de estudio”, en vez de trabajar durante días festivos y vacaciones. De esta manera, fuera como fuera, no se perdería el año escolar.
Rápidamente, vinieron las inconformidades de docentes y padres y madres de familia. Dudaban de la utilidad de las medidas alternativas de la SEP. Manifestaron no estar de acuerdo con los turnos de dos horas, pero especialmente no aceptaban la medida de la “reubicación”, pues significaba tenerse que desplazar a otros planteles escolares lejos de sus campamentos. Además, los padres y madres de familia, como damnificados, tenían que atender asuntos cotidianos bastante complicados, y no podrían apoyar a sus hijos con las clases por televisión y con las guías de estudio. Las respuestas más agresivas apuntaban a tener que volver a sus escuelas sin que éstas ofrecieran seguridad, pues muchas no contaban con peritajes —que se habían vuelto el punto neurálgico—, o contaban con arbitrajes contradictorios o mal realizados, y a iniciar en planteles dañados y no reparados, ya fuera en aulas de escuelas o en aulas improvisadas. Es decir, rechazaban una reanudación de clases precipitada como acto de “exhibicionismo”.
Sin embargo, fue de notarse que SEP y padres y madres de familia coincidían en un punto: no se podía perder el año escolar. La observación y las pláticas con los padres de familia nos mostraron que, en esos momentos, poco se interesaban por la calidad de la educación de sus hijos. Para ellos lo que más peso tenía era la “legitimación” de la educación recibida en las escuelas oficiales.
Los sismos también dejaron saldos positivos
A pesar de los resultados tan lamentables, los sismos de 1985 también generaron saldos positivos. Uno muy importante fue la solidaridad manifestada por los ciudadanos, quienes estuvieron ávidos de prestar ayuda en donde fuera y como fuera. Otro fue la creación de comisiones y organizaciones civiles que investigaron las causas de las tragedias, como el derrumbe de construcciones o las pérdidas de vidas. También se dieron al trabajo de investigar el cumplimiento de las normas de construcción y de supervisión de edificios, viviendas y planteles educativos, y promovieron cambios en éstas.
Por su parte, el gobierno creó varios organismos:
- El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), fundado en 1986, tenía el objetivo de mejorar la coordinación entre autoridades y sociedad civil para la prevención y atención de desastres naturales.
- El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) fue creado en 1988 como organismo técnico y científico especializado en la prevención de desastres. Su principal función fue la promoción de acciones y políticas públicas para la prevención, reducción y control del riesgo de desastres.
- El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), creado en 1996 como fideicomiso público, tenía la función de proporcionar recursos para atender los efectos de desastres naturales. Ofrecía auxilio y asistencia, y cubría daños a viviendas de bajos ingresos, a infraestructura pública y servicios.
En cuanto a la educación pública se refiere, en el 2008 el gobierno creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), como organismo autónomo encargado de determinar las normas de construcción de escuelas, y de dar seguimiento y canalizar recursos para la mejora y equipamiento de mobiliario e instalaciones físicas de las mismas.
Asimismo, ante la falta de medidas preventivas, las autoridades educativas promovieron en los planteles protocolos de seguridad y evacuación, así como ejercicios de simulación de sismos.
Y llovió sobre mojado: el sismo del 19 de septiembre del 2017
Otro sismo con magnitud de 7.1, ocurrido el mismo día de septiembre pero 32 años después, volvió a dejar un saldo de un gran número de pérdidas humanas y de daños materiales, tanto en la Ciudad de México como en otros estados. Estos daños materiales y pérdidas humanas demostraron que las medidas de seguridad establecidas por el gobierno fueron sobrepasadas. Por ende, diversos especialistas coincidieron en señalar que en política de protección civil y cultura preventiva el país aún tenía muchas tareas pendientes, por lo que se debía hacer una profunda evaluación para replantear las estrategias que no funcionaron como se esperaba, lo cual en materia educativa se constata con las cifras publicadas luego de casi un mes de haberse producido el sismo de 2017.[5]
SINAPROC, FONDEN, CENAPRED e INIFED, creados a partir del sismo de 1985 para enfrentar desastres naturales, mostraron desorganización en las tareas de auxilio y rescate. Además, a pesar de haber realizado trabajos de reconstrucción de planteles, persistieron casos de retrasos, así como falta de transparencia en la gestión de recursos destinados a su reparación.
Al día siguiente del sismo, la Secretaría de Gobernación lanzó un importante comunicado: “hasta nuevo aviso se suspenden las clases en todos los niveles en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Veracruz”.[6] Concretamente, en la Ciudad de México, 209 escuelas fueron afectadas, de las cuales 165 sufrieron daños mayores. Ante esto, surgió la pregunta: si la experiencia del terremoto de 1985 había sido el motivo para crear organismos especiales que atendieran desastres naturales, y específicamente para aplicar los reglamentos de construcción de planteles educativos y llevar a cabo la supervisión de las respectivas obras, ¿por qué tantos planteles educativos sufrieron daños?
Observamos la repetición de los efectos del terremoto de 1985: escuelas inhabilitadas, la suspensión de las clases, la inasistencia a sus escuelas de un elevado número de alumnos, la difusión del mensaje de las autoridades educativas, a través de los medios de comunicación, que todo estaba bajo control. Informaron que miles de escuelas habían sido revisadas y certificadas. Sin embargo, los peritajes volvieron a ser la manzana de la discordia. Docentes y padres de familia desconfiaban de ellos, pues consideraban que las autoridades habían actuado con toda prisa con el propósito de volver a clases de manera inmediata, aunque no existieran condiciones de seguridad. La desconfianza creció con el colapso del Colegio Rébsamen, que dejó 26 personas fallecidas —entre ellas 19 niñas y niños y 7 adultos—, y de parte del Tecnológico de Monterrey, ambos ubicados en el sur de la Ciudad de México. El primero fue un ejemplo emblemático de la corrupción en la construcción del inmueble, que resultó en la pérdida de vidas de estudiantes y personal.
La desaparición de organismos creados a partir de los sismos de 1985
En el 2018, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) fue absorbido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la entidad encargada de coordinar las acciones de protección civil a nivel nacional. La CNPC asumió las funciones del SINAPROC, incluyendo la prevención, mitigación y atención de emergencias.
En septiembre del 2019, la Ley General de Educación fue modificada. Ello implicó la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Sus funciones fueron transferidas al Consejo de Infraestructura Educativa, conformado por autoridades educativas a nivel federal y local, y por los comités escolares de participación administrativa, operados por padres de familia y maestros de las escuelas. Su desaparición provocó un vacío de información sobre las tareas claras con las que contaba el Instituto, por ejemplo, brindar información actualizada y vigilar la aplicación de recursos y compras públicas.[7]
Por otra parte, en el 2021, por instrucciones del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue eliminado como uno de los 109 fideicomisos que desaparecieron. Argumentó que se trataba de un mecanismo opaco, con desvíos de recursos y corrupción; además de que los recursos no llegaban a los damnificados, sino que se quedaban en manos de funcionarios corruptos… Era, de acuerdo con él, un barril sin fondo del que se robaban los recursos. Su eliminación generó controversia y preocupación sobre cómo se atenderían las emergencias y cómo se asignarían los recursos para la reconstrucción. Especialistas señalaron que la desaparición del FONDEN dejaba al país con menos recursos para atender desastres naturales y emergencias, poniendo en riesgo la vida de las personas. Por su parte, el gobierno aseguraba que los recursos para atender desastres naturales seguirían existiendo dentro del presupuesto de egresos de la federación, pero bajo la figura del programa Bono Catastrófico. Es decir, el FONDEN pasó a ser un programa con recursos insuficientes —su presupuesto se redujo en un 45%— para atender desastres sociales y a las poblaciones más vulnerables.
En resumen, los organismos autónomos, en este caso los relacionados con la prevención y atención de desastres, funcionan de manera más ágil, eficiente y especializada. Su desaparición da lugar a no tener herramientas y experiencia para enfrentar eficazmente emergencias. Por otra parte, dejan de funcionar como contrapeso, pues estos organismos al concentrarse en la administración pública, corren el riesgo de burocratizar los procesos, obstaculizar el uso adecuado de los recursos y de funcionar sin transparencia, y de dar lugar a la corrupción.
Algunas reflexiones
Las consecuencias de los sismos de 1985 y 2017 no pueden entenderse como hechos aislados; no son producto del presente, ni se generaron a nivel local. El mundo inmediato de los damnificados se tejió con procesos estructurales y sociales más amplios: desigualdades sociales, pobreza, precarios servicios públicos, problemas de construcción de las viviendas y escuelas, haciéndolas espacios que ponían en peligro la vida de sus habitantes. Los sismos no provocaron estos fenómenos, simplemente los sacaron a flote, los agudizaron y los hicieron más visibles. Por ello, deben entenderse no solamente como fenómenos naturales, sino como desastres sociales.
Y esto se aplica a la educación. El problema educativo recogía muchos otros que finalmente iban más allá de lo inmediato. Por ejemplo:
- Los planteles escolares carecían de una cultura para enfrentar desastres: protocolos de evacuación y reglamentos de seguridad. Ni las autoridades del gobierno ni los directivos escolares sabían qué y cómo ordenar, provocando la inseguridad y pérdida de confianza en ellos de los padres de familia, alumnos y docentes.
- Toda toma de decisión o de acción de funcionarios de niveles medios debía recorrer el tortuoso camino burocrático: firmas, papeleos, autorizaciones de jefes superiores etc. Ello ocasionaba pérdida de tiempo, además de desesperación e impotencia de padres y docentes por no poderse resolver con prontitud problemas que requerían rápida solución. Fue el caso en torno a los peritajes, a las obras de reconstrucción de escuelas etc.
- La irresponsabilidad —e inclusive corrupción— de funcionarios de las delegaciones del DDF y de la SEP se hizo evidente, por ejemplo, en la actitud de indiferencia ante las denuncias de maestros y padres sobre la falta de seguridad en las escuelas, la irresponsabilidad de los técnicos peritos en la realización de peritajes “oficiales”, sin análisis serios y confiables, la irresponsabilidad de autoridades al abrir escuelas dañadas sin los requeridos peritajes y sin haber sido reparadas, y otras más.
Esto último tenía que ver con la política de “vuelta a la normalidad”, que a la vez era una forma de evitar tener que dar una respuesta satisfactoria a la pregunta de por qué la mitad de los edificios dañados en la ciudad de México habían sido escuelas. Responder correctamente esta interrogante conduciría a la aclaración de problemas de fondo. Es decir, si realmente se hubieran llevado a cabo peritajes precisos y serios, se habrían conocido las verdaderas razones de que las escuelas se hubieran derrumbado o hubieran quedado muy dañadas. Era demasiado el riesgo, pues aclarándose las causas, forzosamente tendrían que salir a relucir las fallas en la aplicación de la reglamentación de la construcción de escuelas, así como de la calidad de la construcción. Es decir, los peritajes tocarían el fondo del problema: la corrupción en la construcción de edificios escolares, en la que se verían implicados funcionarios y particulares. De esta manera, las autoridades consideraron no deslindar responsabilidades ni dar gran importancia a este asunto, y enfocar la atención en todo aquello que se relacionara con la vuelta a la normalidad lo más pronto posible.
Por otra parte, las medidas instrumentadas por las autoridades, que pretendían lograr reactivar de manera inmediata la vida escolar, fueron muchas, aunque resultaron de poca utilidad: reubicación de alumnos, improvisación de aulas, construcción de aulas prefabricadas, medios turnos, cursos por televisión, guías de tareas, cápsulas de ayuda y ayuda telefónica a padres de familia para aclarar dudas sobre los programas de estudio de sus hijos.
Pero los sismos también mostraron el otro lado de la moneda. No solamente sacudieron la tierra con todas las consecuencias de derrumbes, pérdidas de vida etc., sino que también sacudieron a la sociedad civil. En lo que respecta a la comunidad educativa, se dio una solidaridad espontánea, de ayuda y de colaboración entre padres de familia y docentes. Encontraron un apoyo mutuo y se unieron. En forma colectiva dieron solución inmediata a muchos problemas que las autoridades gubernamentales no habían podido resolver. Aprendieron a analizar juntos y exigir al gobierno, en forma colectiva, demandas justas que garantizaran su seguridad, salud y la educación de las y los niños. Estos padres y docentes también aprendieron a cuestionar la “verdad” de la información oficial dada a conocer a través de la televisión, de la presa y de las declaraciones de las autoridades gubernamentales.
Por otra parte, también es importante comentar que, a partir de los sismos, las escuelas cuentan o deben contar con protocolos de seguridad y evacuación. Además, se practican ejercicios de simulación de temblores.
Sin embargo, en educación, todavía quedan tareas pendientes, asuntos importantes como la construcción de una cultura de prevención en las escuelas, como parte de una política pública. Esta cultura debe comprender la formación de directivos, docentes y estudiantes, y ser parte de los planes y programas de estudio, así como de los contenidos educativos.
Esperamos que las experiencias de los sismos de 1985 y del 2017 sean lecciones aprendidas por autoridades y sociedad civil, para evitar la repetición de equivocaciones y de toma de decisiones equivocadas. El camino es complicado, pero bien vale la pena que gobierno y sociedad civil trabajen juntos para evitar tragedias humanas y, concretamente, en el campo de la educación, evitar decisiones que vengan a complicar más la ya de por sí, difícil situación.
- Correo: bcalvo@ciesas.edu.mx ↑
- Martín del Campo, J. (2017, 19 de octubre). De sismos y escuelas: empezar de nuevo. La Jornada. https://web.jornada.com.mx/2017/10/19/opinion/019a1pol ↑
- Contreras, C. (2011, 19 de septiembre). Cuando pase el temblor… en riesgo 42 escuelas en el DF. Excelsior. https://www.excelsior.com.mx/2011/09/19/comunidad/769082 ↑
- Excélsior (1985, 7 de septiembre), p. 20. ↑
- Morales Serrano, J. (2018). Sismos y su repercusión en la educación en México. Escuela Normal Preescolar Adolfo Viguri Viguri. PAG. Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, 5(9). https://pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/738 ↑
- Secretaría de Gobernación (2017, 20 de septiembre). Con motivo del sismo ocurrido este 19 de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil informa que al momento se reportan 230 fallecidos. Dicha cifra se encuentra en constante modificación [comunicado de prensa]. https://www.gob.mx/segob/prensa/reporte-preliminar-por-sismo-magnitud-7-1. 48 escuelas en Morelos quedaron inutilizadas. Un total de 240 resultaron dañadas en Ciudad de México y 934 en Puebla. Aunado a otros sismos ocurridos el 6 de septiembre del 2017, la SEP habló de un total de 5.092 escuelas dañadas (UNICEF [s/f]. Terremoto en México: más de 5.000 escuelas dañadas. UNICEF / Noticias. https://www.unicef.es/noticia/terremoto-en-mexico-mas-de-5000-escuelas-danadas). ↑
-
Animal Político (2019, 6 de noviembre). https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/de-cronicas-y-datos/la-demolicion-del-inifed-un-futuro-escolar-incierto ↑
