Virginia García Acosta[1]
CIESAS Ciudad de México

Portada de «Y volvió a temblar» cronología de los sismos en México (de 1 pedernal a 1821).
Cuando acudimos al llamado de Eduardo Matos para dedicar tiempo de nuestras investigaciones a reflexionar, desde nuestros ámbitos profesionales específicos, lo que estaba ocurriendo a raíz de la ocurrencia del temblor del 19 de septiembre de 1985 y su fuerte réplica del día siguiente, nunca imaginé que ello me llevaría a dedicar gran parte de mi vida profesional a estudiar, desde la perspectiva histórica y antropológica lo que luego denominaríamos “desastres”.
En un principio, y animada por Teresa Rojas, me sumé a coordinar esa tarea, de la mano de Juan Manuel Pérez Zevallos (q. e. p. d.) y con el apoyo de estudiantes básicamente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Había que proceder como en cualquier investigación seria: elaborar un proyecto, diseñar una metodología, elegir la perspectiva teórica en el que se enmarcaría, pero sin duda, iniciar todo ello identificando lo que solemos llamar “el estado de la cuestión”. ¿Qué se había escrito y/o publicado sobre la historia de los sismos en México? Nos interesaban en particular las cronologías, pues de las preguntas que circulaban en el ambiente, tanto en el científico como en el cotidiano, en la prensa y en el seno de las familias estaban algunas como ¿desde cuándo tiembla en México? ¿en México siempre ha temblado? ¿por qué tembló esta vez tan fuerte? ¿qué deberíamos hacer cuando tiembla? ¿Qué han hecho nuestros antecesores en este país cuando temblaba? El número 135 de Cuadernos de la Casa Chata, “Y volvió a temblar” Cronología de los sismos en México (de 1 pedernal a 1821) es el resultado de tratar de resolver algunas de esas preguntas.
Ofrece más que una cronología, es decir, un recuento, un catálogo con la totalidad de la información encontrada en fuentes básicamente primarias, pero también secundarias, en un periodo acotado: de 1 pedernal a 1821, es decir, incluye las épocas prehispánica y colonial mexicanas.
¿Por qué “1 pedernal”? Porque fue el fechamiento más antiguo que encontramos sin correspondencia clara con el calendario cristiano. Para el resto de sismos registrados en la época prehispánica, la mayoría de ellos en códices y anales prehispánicos o coloniales tempranos, sí logramos tener una fecha traducida del sistema calendárico náhuatl al cristiano. Así que al sismo registrado en Alva Ixtlixóchitl (1975, I: 264-265) como ocurrido en el año 1 pedernal, le siguen los siguientes que en la expresión glífica muestran la fecha en el calendario náhuatl, y al lado una glosa escrita posteriormente del año al que esa fecha correspondía en el calendario juliano y más tarde en el gregoriano.[2] Así, encontramos aquellos que no están reportados en ninguna otra fuente como los de 1455 (año 3 casa), 1460 (año 7 pedernal), 1462 (año 9 conejo), 1468 (año 2 pedernal), y 11 más, ocurridos todos ellos antes de la llegada de los españoles a estas tierras y de contar con registros escritos en español.[3]
En nuestra búsqueda encontramos que existían algunos catálogos sobre sismos en México. Estos eran de dos tipos. Los producidos por sismólogos, que podrían calificarse más bien de cronologías con datos como fecha, ubicación, cálculos de intensidad e incluso magnitud, es decir con la información que a un estudioso de los temblores le interesa y le es útil para sus pesquisas. Los otros catálogos eran aquellos generados durante el siglo XIX, que reflejan de alguna manera el interés por entender y explicar la naturaleza propio de la Ilustración, o simplemente la curiosidad de quienes los elaboraron, pues se trata más bien de recopilaciones, aunque algunos incluyen un poco más de información sobre los impactos del sismo en cuestión, o al menos lo califican de “fuerte”, “mediano” o “leve”. Uno de estos constituye una joya bibliográfica. Me refiero al manuscrito Catálogo de terremotos desde 1507 hasta 1885, de Manuel Martínez Gracida. Fue esta cronología la que sirviera de base para la que hasta entonces, segunda mitad del siglo XX, se usaba como la más completa, elaborada por Juan Orozco y Berra titulada Efemérides seísmicas mexicanas.[4]
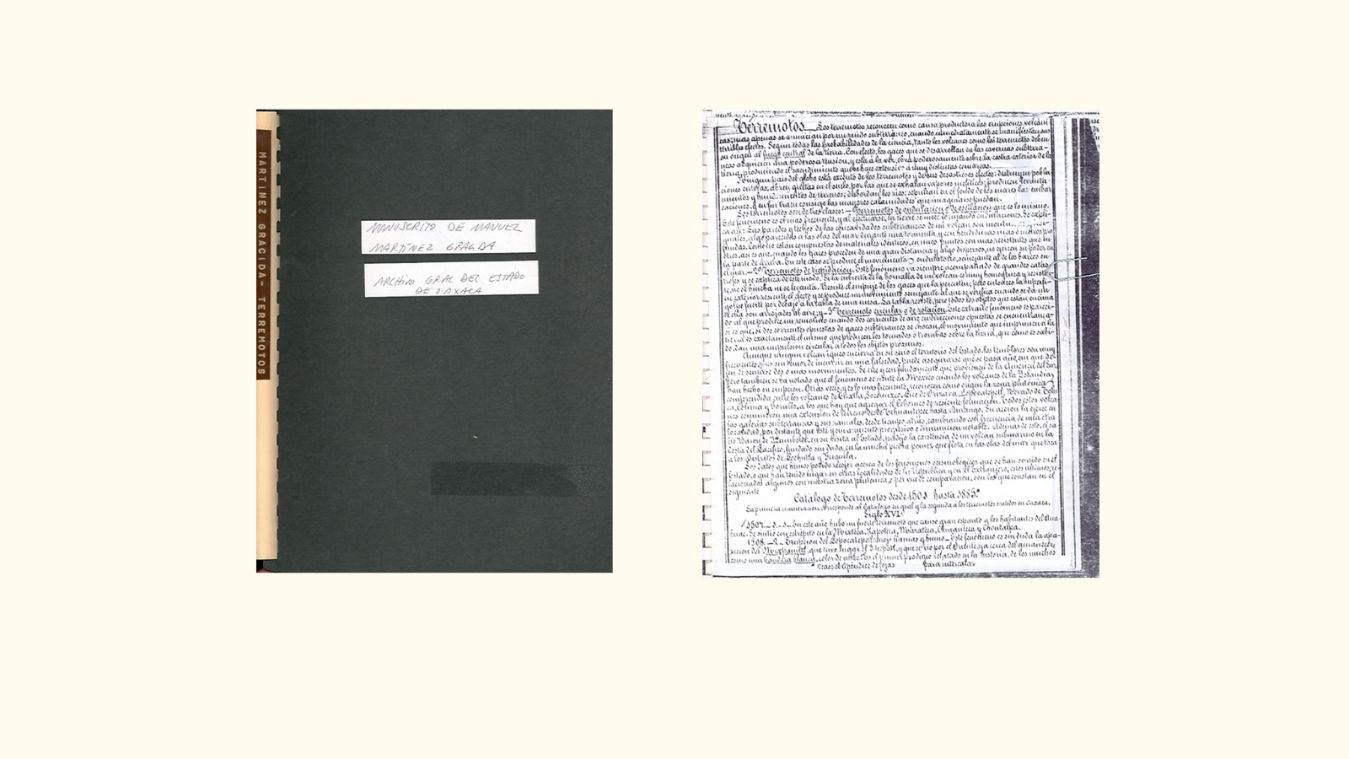
Imagen 1. Manuscrito de Manuel Martínez Gracida (1898)
Los catálogos localizados fueron utilizados, pero hubo que hacer una cuidadosa depuración de la información, pues había gran cantidad de errores en la datación, localización, etc. Sólo se dejó la información que fue posible corroborar en fuentes primarias.
Recordemos que estamos hablando de la etapa preinstrumental de la sismología mexicana, es decir, de registros para un periodo en el que no se contaba con equipo especializado en detectarlos y mucho menos medirlos. Los primeros sismógrafos que hubo en México se instalaron en 1904.
Después del sismo de 1985 y antes de “Y volvió a temblar”… salió publicado un pequeño catálogo sobre sismos que cubría exclusivamente la ciudad de México elaborado por María Concepción Amerlinck (1986), cuya información también fue verificada y, en su caso, incluida en “Y volvió a temblar”…
Poco tiempo después nos buscaron autoridades del entonces denominado Departamento del Distrito Federal para invitarnos a llevar a cabo un proyecto que constituyera una continuación del anterior. Lo llevamos a cabo y apareció un segundo catálogo, que abarca al Valle de México y es una continuación del anterior (García Acosta et al., 1988).
Finalmente llegó el que denominamos el “gran proyecto”, que consistía en completar, ampliar, buscar en acervos fuera de la ciudad de México, no solo estatales sino también municipales e incluso privados, hurgar en bibliotecas esparcidas por el país y llevar a cabo el que esperábamos fuera el gran catálogo sobre sismos en México. Se trató de un proyecto de varios años que tuvo como eje central los requisitos inevitables para elaborar este tipo de catálogos: homogeneidad, continuidad, complementariedad y confiablidad de las fuentes. Estuvo apoyado por el sismólogo que siempre estuvo interesado en estos temas y que fue fundamental en el diseño del proyecto mismo, en su desarrollo y en su culminación, Gerardo Suárez Reynoso.[5] El producto alcanzó sus objetivos y se plasmó en un grueso volumen de más de 700 páginas con la información obtenida para la etapa preinstrumental de la sismología mexicana: del año 1 pedernal hasta 1913 (García Acosta y Suárez Reynoso, 1986). Incluimos unos años posteriores a la instalación de los sismógrafos en México porque resultaba interesante cotejar el contenido de los registros anteriores y posteriores a ello.[6]
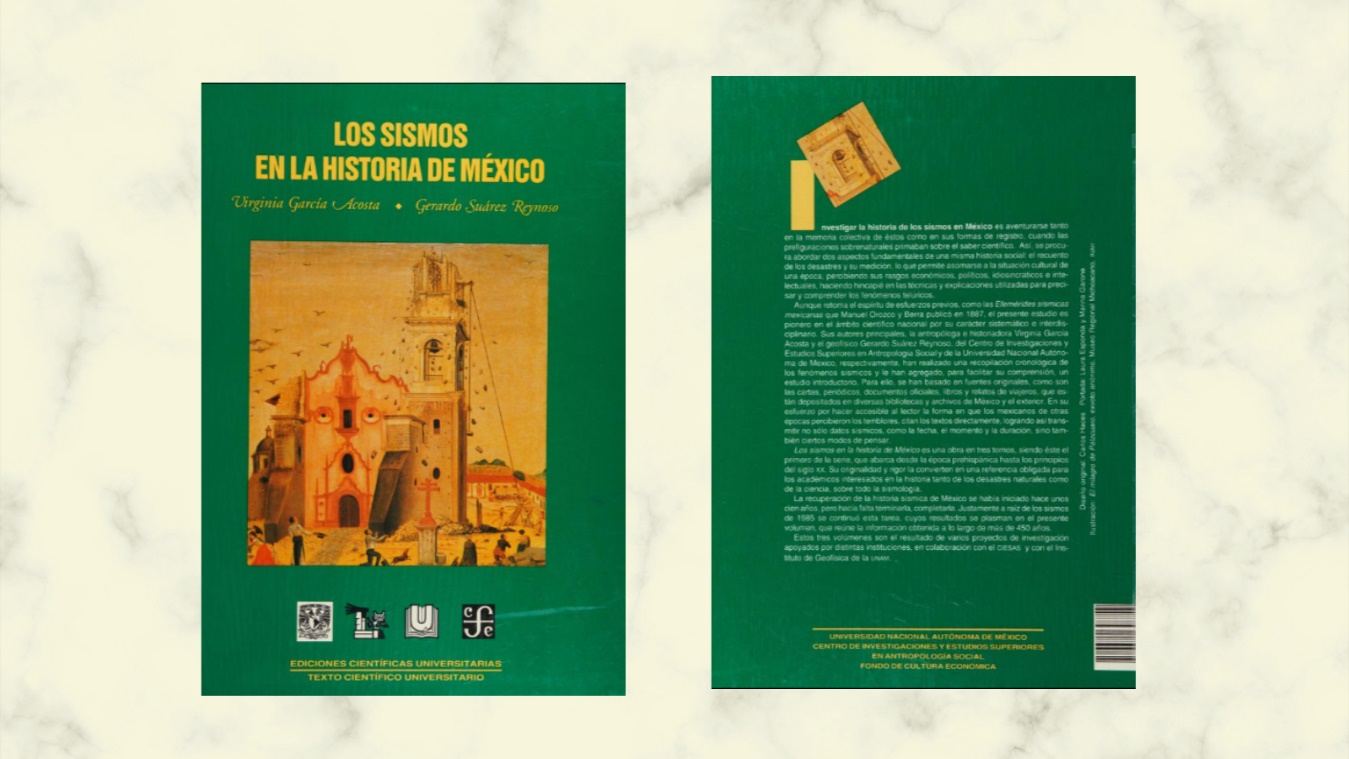
Imagen 2. Portada del libro Los sismos en la historia de México.
Unos años más tarde América Molina y yo tuvimos la oportunidad de participar en una reunión mundial que, organizada en Sicilia por la International School of Geophysics, tuvo como objetivo reflexionar y discutir sobre la catalogación de temblores. Cada país debía presentar su metodología y alcances sobre el tema. El comparativo fue extraordinario y rindió enormes aprendizajes. El caso de México fue altamente valorado.[7]
Los resultados de toda esa larga investigación sobre sismos históricos mexicanos fueron muy productivos en todos sentidos,[8] alentadores y bien recibidos, además de reveladores sobre todo en términos teóricos y metodológicos. Por ello, decidimos emprender dos proyectos sucesivos siguiendo una metodología similar, aunque con preguntas distintas resultado de las lecciones aprendidas en el anterior.
Se trata de dos grandes proyectos de investigación, básicamente asentados en el CIESAS, cuyos resultados principales ya fueron publicados y que derivaron igualmente en múltiples publicaciones de diferente índole. Sólo nos referiremos brevemente a ellos.
Son también dos catálogos históricos, con información abundante obtenida en fuentes básicamente primarias (de archivo, hemerográficas, bibliográficas, etc.), pero en este caso relacionados con fenómenos hidrometeorológicos.
Uno de ellos es sobre lo que calificamos de desastres agrícolas, que incluyen eventos asociados con la escasez o con el exceso de agua, es decir extremos climáticos que provocan ya sea sequías o inundaciones, desbordes de ríos, etc., y que se distinguen por ser de súbito impacto o de impacto lento, por lo cual tanto la búsqueda de la información como su posterior análisis resulta ser un poco más complicada. No es lo mismo rastrear en los acervos un sismo que ocurrió un día, en un mes y un año específico, que, por ejemplo, una sequía que en la documentación histórica realmente se sabe que ocurrió cuando se cuenta con los resultados del proceso que se llevó a cabo. Incluye, como todos, índices temáticos y toponímicos exhaustivos. Este catálogo cubre, en dos volúmenes, desde la época prehispánica hasta inicios del siglo XX (García Acosta et al., 2003 y Escobar, 2004).
El segundo catálogo al que nos referimos es sobre huracanes y fenómenos climáticos extremos a lo largo de cinco siglos de la historia de México (García Acosta y Lozoya Padilla, 2020). Los ciclones y huracanes nos interesaban en particular, no sólo porque su rastreo y ubicación en la documentación resulta menos complicado, sino sobre todo porque se trata de amenazas naturales que están y han estado siempre presentes en nuestro país. Que son recurrentes y cíclicas, pues ya sabemos, y también lo sabían nuestros antepasados, que se presentan cada año de mayo a octubre en determinadas regiones. Así que una de nuestras búsquedas centrales era identificar lo que sociedades pasadas hicieron ante estas amenazas, esperadas y recurrentes, partiendo de la hipótesis de que las sociedades reaccionan ante ellas y que existen aprendizajes que hemos de recuperar. Este volumen, además del catálogo en sí que es de acceso abierto, cuenta como todos los que le antecedieron (de sismos y de desastres agrícolas) con un amplio estudio introductorio que explica el por qué, el cuándo y el cómo de cada investigación. Y además, está enriquecido con cuatro estudios de caso de huracanes o ciclones con una espacialidad y una temporalidad distinta cada uno.[9]
No abundamos más en este momento es sus contenidos, enseñanzas y resultados, pero sobre estos últimos puedo decir que han sido igualmente numerosos (libros, artículos, capítulos de libro, tesis de grado y posgrado) y, sobre todo, reveladores en términos teóricos y metodológicos, evidenciando con información primaria gran parte de los postulados que alrededor del estudio de los desastres nos hemos planteado durante décadas.
En efecto, podemos afirmar que los catálogos históricos sobre amenazas naturales detonadoras de desastres han sido una base fundamental para la investigación histórico- antropológica de los desastres. Como mencioné antes, los catálogos que hemos elaborado en México no son simples cronologías. Sí están ordenados de manera progresiva de la fecha más antigua a la más reciente, pero su gran valor reside en que además de ello reúnen la totalidad de los datos reportados en la enorme cantidad de fuentes consultadas, alrededor de la presencia de la amenaza natural de la que se trate, de sus efectos e impactos. Así, los estudiosos del ayer, pero también de la actualidad, cuentan con el material necesario para llevar a cabo análisis documentados sobre diversos asuntos políticos, religiosos o económicos, relacionados con el poder y con las desigualdades existentes, con las cosmovisiones y las diversas interpretaciones científicas que fueron modificándose con el tiempo. La información permite también llevar a cabo comparaciones en el tiempo y en el espacio, lo cual resulta particularmente interesante en un par de ejemplos que mencionaré ahora: por un lado, el caso del papel jugado por la Iglesia, y las concepciones religiosas, y su confrontación con el avance científico con relación al origen real de este tipo de manifestaciones de la naturaleza. Por otro lado, el caso de la respuesta de la sociedad, tanto la oficial como la de la población del lugar donde se presentó la amenaza, y en este último caso el tipo de estrategias que desplegó esta última en cada ocasión, sin dejar de considerar que el contexto resultaba determinante en dichas respuestas.
En suma, los estudios analíticos con los datos históricos han permitido llegar a mostrar realidades poco imaginadas e, incluso, han ofrecido la posibilidad de delinear perspectivas de análisis que han modificado las perspectivas teóricas que se tenían hasta hace unas décadas.
Las posibilidades de análisis son realmente múltiples y variadas. Se han vertido en numerosos estudios de caso, algunos pequeños y puntuales, mientras que otros, que resultan verdaderamente notables, han permitido incluso la publicación de libros de alta calidad que estudiaron quizás un caso en particular, una región o una época específicas.[10] Dan cuenta de lo que puede lograrse con la información proveniente de los catálogos, claro que complementada con aquella proveniente de documentación de archivo y de fuentes bibliográficas y de variada índole, que permita alcanzar los objetivos planteados en la investigación de la cual se trate.
En el caso específico del estudio de sismos históricos, ha permitido contestar preguntas como la que hiciera hace algunos años el extrañado sismólogo Cinna Lomnitz, en uno de sus libros titulado Los temblores (Lomnitz, 1999): “¿qué es lo que mata, los temblores o los edificios?” Nuestra conclusión, lanzada en el título del primer libro que publicamos en La Red (Red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina), que fundamos en 1991, es categórica: “los desastres no son naturales”.
Las reflexiones vertidas en esos numerosos estudios de caso, y su comparación en el tiempo y en diferentes regiones, que se han dado a conocer en publicaciones diversas aparecidas a ambos lados del Atlántico, conforman actualmente un vasto y rico acervo sobre desastres históricos que ha sido revelador en muchos sentidos. En primer lugar, ha permitido constatar que los desastres asociados con amenazas naturales, en este caso con los temblores, se deben a factores diversos, que en conjunto hemos englobado dentro de un concepto previamente mencionado y al que recurro de nuevo dada su importancia sustancial en los procesos de desastre: la construcción social de riesgos. Ésta es producto de procesos tanto globales como locales, en la cual la creciente vulnerabilidad social y la exposición al riesgo, entre otros factores, han generado las condiciones para los desenlaces desastrosos que siguen ocurriendo en nuestro planeta.
Referencias bibliográficas
Albini, P., García Acosta, V., Stucchi, M. y Musson, R. W. (eds.) (2004). Investigating the records of past earthquakes [número especial], Annals of Geophysics, 47(2-3).
Alva Ixtlixóchitl, F. (1975). Obras Históricas (O’ Gorman, E., ed.), 2 tomos. UNAM.
Amerlinck, M. C. (1986). Relación histórica de movimientos sísmicos en la Ciudad de México (1300-1900). Socicultur.
Escobar Ohmstede, A. (2004). Desastres agrícolas en México. Catálogo histórico (siglo XIX). Fondo de Cultura Económica / CIESAS.
García Acosta, V. (2004). Historical earthquakes in Mexico. Past efforts and new multidisciplinary achievements. Annals of Geophysics, 47(2-3), 487-496.
García Acosta, V., Hernández, R., Márquez, I., Molina, A., Pérez, J. M., Rojas, T. y Sacristán, C. (1988). Cronología de los sismos en la Cuenca del Valle de México. En Estudios sobre sismicidad en el Valle de México (pp. 409-496). DDF / ONU PNUD / HABITAT.
García Acosta, V. y Suárez Reynoso, G. (1996). Los sismos en la historia de México, vol. I. Fondo de Cultura Económica / CIESAS / UNAM.
García Acosta, V., Pérez Zevallos, J. M., y Molina del Villar, A. (2003). Desastres agrícolas en México. Catálogo histórico. Tomo I: Épocas prehispánica y colonial (958-1822). Fondo de Cultura Económica / CIESAS.
García Acosta, V. y Padilla Lozoya, R. (2021). Historia y memoria de los huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en México. Cinco siglos: del año 5 Pedernal a Janet. CIESAS / Universidad de Colima / Universidad Veracruzana.
Lomnitz, C. (1999). Los temblores. Conaculta.
Machuca, P. (En prensa). Sociedad y desastre en las Filipinas del siglo XVII. Universidad de Valencia.
Molina del Villar, A. (2004). 19th Century Earthquakes in Mexico: three cases, three comparative studies, Annals of Geophysics, 47(2-3), 497-508.
Reseñas de “Y volvió a temblar” Cronología de los sismos en México
Bohem de Lameiras, B. (1988). En Relaciones, 9(35), 148-149.
- Correo: vgarciaa@ciesas.edu.mx ↑
- El reemplazo del calendario juliano por el gregoriano en las regiones católicas de todo el mundo se llevó a cabo a partir de 1582. ↑
- Estos 11 ocurrieron en 1469, 1475, 1480, 1489, 1490, 1495, 1496, 1499, 1507, 1512, 1513. La mayoría de ellos aparecen acompañados de otros acontecimientos importantes ocurridos ese mismo año: batallas, eclipses de sol o de luna, etc. ↑
- En aras de no abultar demasiado la bibliografía de este texto, las referencias completas a estos documentos utilizados en nuestro catálogo las he omitido. Se encuentran todas en García Acosta y Suárez Reynoso, 1996, en la sección “Fuentes bibliográficas” (pp. 657-671). ↑
- Gracias a él se obtuvo el apoyo del IPGH para que América Molina y yo pudiéramos hacer una estancia de investigación en Sevilla, en el Archivo General de Indias. El contacto con él se inició desde un principio, cuando era Jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, y continuó cuando él se convirtió en director de ese Instituto y más tarde en Coordinador de la Investigación Científica de la misma UNAM. ↑
- Este catálogo de sismos históricos se sumó a los existentes en diferentes países del mundo y, a la vez, animó la realización de otros más reconociendo que se trataba de un ejemplo a seguir. Lo anterior ocurrió en varios países de América Latina, así como en diversas entidades federativas y regiones en México mismo. ↑
- En esta célebre reunión, que se llevó a cabo en 2002 en el prestigioso Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture ubicado en Erice, Sicilia, estuvieron presentes representantes de 30 países provenientes de los cinco continentes. Los trabajos presentados por México (cfr. Molina, 2004 y García Acosta, 2004), así como todos los demás, fueron posteriormente publicados en un voluminoso tomo de Annals of Geophysics (Albini et al., 2004). ↑
- Por ejemplo, América Molina obtuvo su licenciatura en Etnohistoria en la ENAH (1990) y yo misma mi doctorado en Historia en la UNAM con los resultados de esos proyectos (1995). ↑
- Elaborados por Héctor Strobel, Roberto Campos, Ana María Parrilla, Raymundo Padilla y María N. Rodríguez. ↑
-
Uno muy reciente que reúne estas cualidades y que está a punto de salir publicado, que problematiza el caso del temblor de 1645 en Manila, Filipinas, con una perfecta ubicación en el contexto en el cual se presentó para explicar el desastre ocurrido, es el de Paulina Machuca (en prensa). ↑
