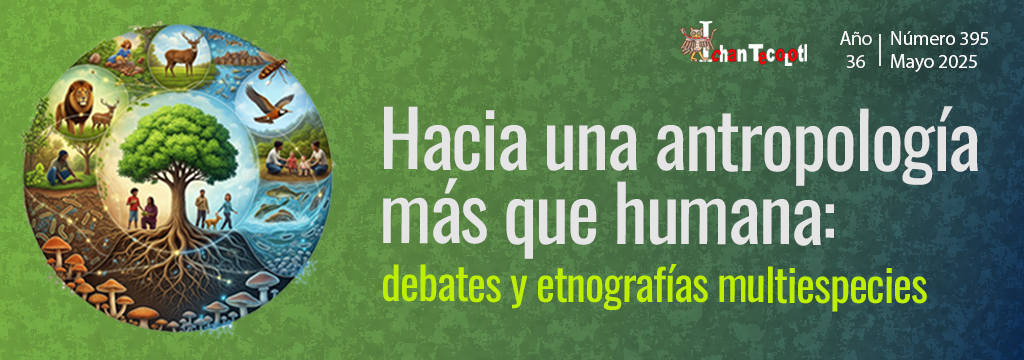
Rosalba Quintana Bustamante[1]
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM
La antropología (que viene del griego anthropos, que significa hombre, y logos, que significa conocimiento) surgió con el propósito de estudiar grupos humanos, sus culturas y sociedades. Con ese fin, desarrolló teorías y metodologías centradas en el entendimiento de prácticas culturales, formas de organización social y formas de representación. La etnografía, por su parte, se posicionó como el método por excelencia para abordar todo aquello que tuviera que ver con la humanidad. En ese anhelo, se centró tanto en la sociedad y la cultura, que dejó fuera de sus investigaciones a otros seres vivos y no vivos, por considerarlos área de otras disciplinas, como las ciencias naturales.
Sin embargo, aun cuando desde sus inicios la antropología reconoció que existen varias culturas y sociedades, sólo hay una que, a su entender, supera a las demás: la modernidad civilizatoria. No es un secreto el origen colonial —racista y patriarcal— de la antropología, que tuvo un marcado interés por estudiar las que denominó culturas “primitivas”. Al hacerlo, no sólo calificó a tales culturas como inferiores y atrasadas, sino que ejerció relaciones de dominación que contribuyeron a invisibilizarlas, negarlas e invalidarlas. Las implicaciones han sido tan graves que muchas vidas se han perdido, humanas y no humanas, en nombre de la modernidad y el progreso. No por nada, desde los feminismos y la descolonialidad se han cuestionado las implicaciones epistemológicas, éticas y políticas de ese oscuro legado, tanto al interior de la academia como en la vida diaria (Tuhiwai, 2016).
No obstante, pese a que una buena parte de lxs antropólogxs acepta el peso colonial de la disciplina, no todxs se preguntan por ese peso ya no únicamente en términos epistemológicos (aquello que se conoce), sino también ontológicos (aquello que existe), especialmente ahora que es más difícil definir qué es ser humano y diferenciarlo de aquello que se supone o nos han dicho que no es. Desde pequeñxs, nos enseñan que la naturaleza es un objeto ajeno a nosotrxs, lxs humanxs, que está disponible para satisfacer nuestra voluntad, que la podemos transformar y que todo lo que contiene (plantas, animales, hongos, cuerpos de agua, etc.) son organismos incapaces de sentir, pensar y actuar.
Pero la crisis planetaria que hemos atestiguado en las últimas décadas a raíz de esta forma dicotómica de ver la naturaleza, de considerar que podemos sobreexplotarla sin repercusión alguna, de asumir que somos excepcionales y que la vida gira a nuestro alrededor, nos recuerda que no estamos exentos de lo que sucede en el planeta y que estamos conectados con cada uno de los seres que lo habitan. Lejos de ser una idea romántica, basta recordar que dependemos del oxígeno para respirar, que sólo las bacterias fotosintéticas, las algas y las plantas lo producen, que éstas requieren ciertas condiciones de aire, tierra y/o agua para existir, que se necesita una variedad de nutrientes para hacer esa tierra y/o agua viable, y que sin un ecosistema saludable, la tierra y el agua no podrán recibir los nutrientes necesarios, impidiendo todo lo demás.
Así pues, desde fines del siglo XIX algunxs antropólogxs comenzaron a cuestionar la separación cada vez más difusa entre sociedad y naturaleza, las implicaciones ontológicas del excepcionalismo humano y “a indagar sobre la manera en que humanos y esos otros no-necesariamente-humanos estamos mutuamente constituidos” (Ruiz-Serna y Del Cairo, 2022: 15). Es en este escenario que se comienza a hablar de giro ontológico, como aquella crítica que busca cuestionar y replantear las certezas antropocéntricas de las dicotomías de la modernidad, así como conceptos que durante décadas han guiado el quehacer de la disciplina, tales como cultura, naturaleza, agencia, humano, otredad, entre otros (Ruiz y Del Cairo, 2016).
Lxs antropólogxs que iniciaron esta crítica no es que de pronto hayan tenido una revelación iluminadora, sino que fue mediante el diálogo con sus colaboradores etnográficos, provenientes de sociedades amerindias, que entendieron que no todos los grupos humanos definen de la misma manera naturaleza, persona, tierra o animal (Descola, 2014; Viveiros, 2004). De manera que ahora no sólo se trata de reconocer que hay varias culturas y sociedades, sino que no hay una que sea superior y universal, como tampoco un mundo único y verdadero, sino muchos mundos (Blaser, 2018). Por ello, la cuestión no es sólo epistemológica, sino ante todo ontológica, pues no basta con reconocer que hay muchas formas de aprehender el mundo, sino el tipo de mundos o realidades que pueden ser configurados (Ruiz-Serna y Del Cairo, 2022).
Dentro del giro ontológico hay diversos enfoques ético-políticos; no obstante, todos parten del mismo compromiso ontoepistémico: descentralizar al humano como límite, eje y actor alrededor del cual debe enfocarse el análisis social (Ruiz-Serna y Del Cairo, 2022), y comenzar a abordarlo a través de sus múltiples conexiones, a partir de las cuales se configura y define. Uno de estos enfoques es la etnografía multiespecies (Kirksey y Helmreich, 2010), la cual entiende a humanos y no humanos como entidades conectadas que participan de manera constitutiva en la creación del mundo (Durand, 2022). De manera que reconoce a los no humanos como actores con la capacidad de configurar el mundo, y al propio ser humano (Arias-Henao y Roca-Servat, 2024). Dicho de otro modo, la etnografía multiespecies nos invita ver al humano no como una entidad que sea crea y se recrea a sí misma de forma aislada e independiente, ni como una entidad superior o excepcional, sino como “producto de numerosas relaciones y vínculos interespecíficos, que conforman un continuo entre naturaleza y cultura” (Durand, 2020: 3).
En este número temático, lxs lectorxs encontrarán algunas reflexiones y etnografías que dan cuenta de tales continuidades, de las relaciones constitutivas que mantenemos con los no humanos, pero también de las consecuencias socioambientales de negar dicha continuidad. No sólo hallarán algunas propuestas ético-políticas, sino también algunas alternativas ontológicas que nos hablan de la existencia de otras formas más que humanas de conectar y colaborar con lo no humano, alternativas que nos invitan a imaginar un mundo donde quepan muchos mundos.
Nuestro objetivo es sacudir la sensibilidad antropológica hacia una que busque descentralizar al humano y apueste por una antropología más que humana. O bien, como dice Tim Ingold (2024), no se trata de desechar las lecciones ilustradoras del viejo humanismo, sino de alcanzar un humanismo que no asuma que la única voz y el único sentir que importa son los del humano —cierto humano, el blanco, occidental, heteronormado— sino también los de aquellos que nos hemos negado a escuchar: los no humanos.
Nota: Este artículo es producto de la estancia posdoctoral realizada gracias al Programa de Becas
Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias, asesora doctora M. Leticia Durand Smith.
Bibliografía
Arias-Henao J. D., y Roca-Servat, D. (2024). Etnografía multiespecies: teoría, técnicas y desafíos actuales. Jangwa Pana, 23(1), 1-15
Blaser, M. (2018). ¿Es otra Cosmopolítica Posible? Anthropologica, 36(41), 117-144.
Descola, P. (2014). Modes of Being and Forms of Predication. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 4(1), 271-80.
Durand, L. (2020). Covid-19 y el retorno de los animales. Apuntes desde la etnografía multiespecie. Notas de coyuntura del CRIM, (19), 1-5.
Durand, L. (2022). Etnografía vegetal. Sobre el mundo que construimos en colaboración con las plantas. Alteridades, 32(64), 111-123.
Ingold, T. (2024). For a new humanism. Anthropology today, 40(5), 1-2.
Kirksey, E., y Helmreich, S. (2010). The emergence of multispecies ethnography. Cultural Anthropology, 25(4), 545-576.
Ruiz, D., y Del Cairo, C. (2016). Los debates del giro ontológico en torno al naturalismo moderno. Revista de Estudios Sociales, (55), 193-204.
Ruiz-Serna, D., y Del Cairo, C. (2022). Ontologías y antropología: apuntes sobre perspectivas en disputa. En D. Ruiz-Serna y C. del Cairo (eds.)., Humanos, más que humanos y no humanos. Intersecciones críticas en torno a la antropología y las ontologías (pp. 14-51). Pontificia Universidad Javeriana.
Viveiros, E. (2004). Perspectivismo y naturalismo en la América indígena. En A. Surrallés y P. García (eds.), Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno (pp. 37-80). IWGIA.
-
Correo electrónico: ros.quintanab@gmail.com ↑
